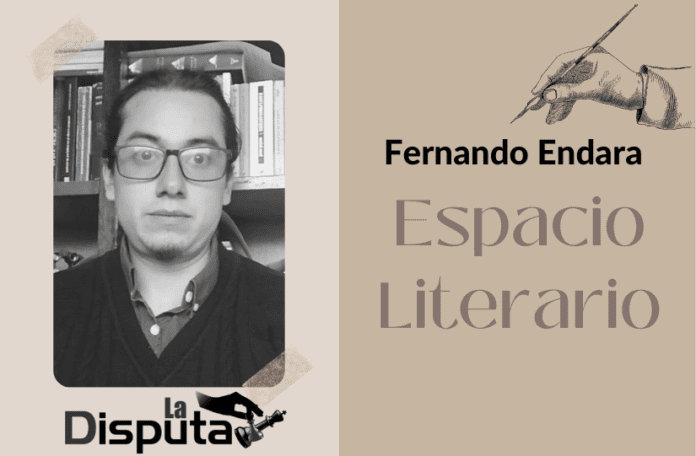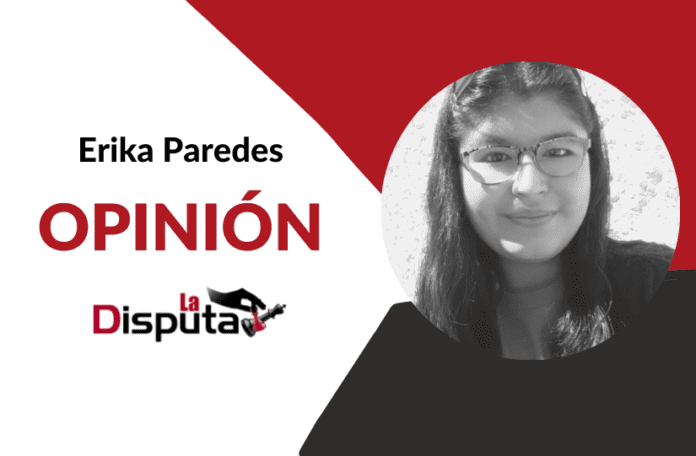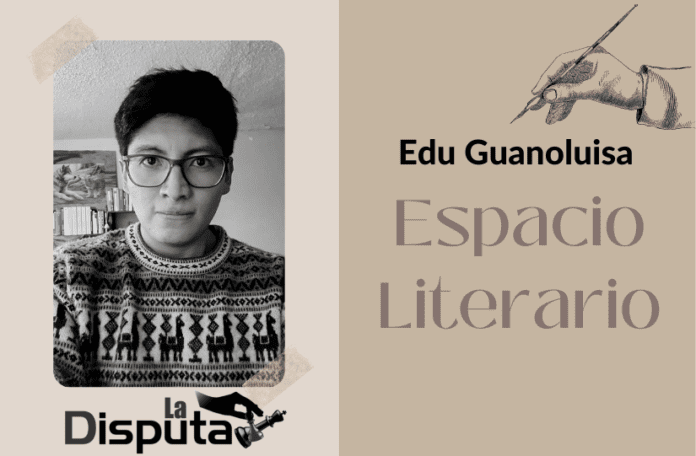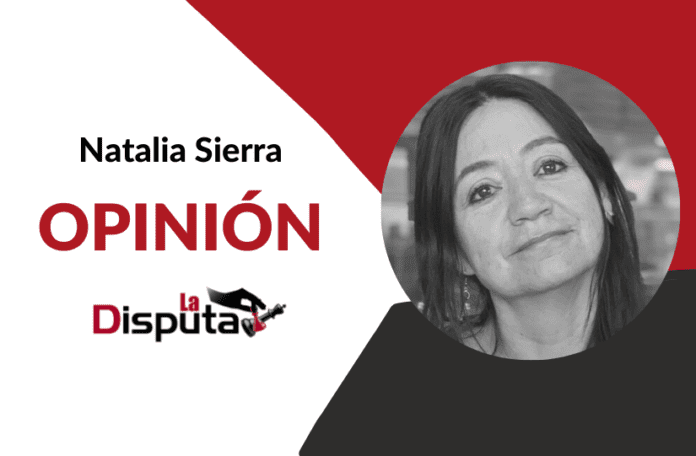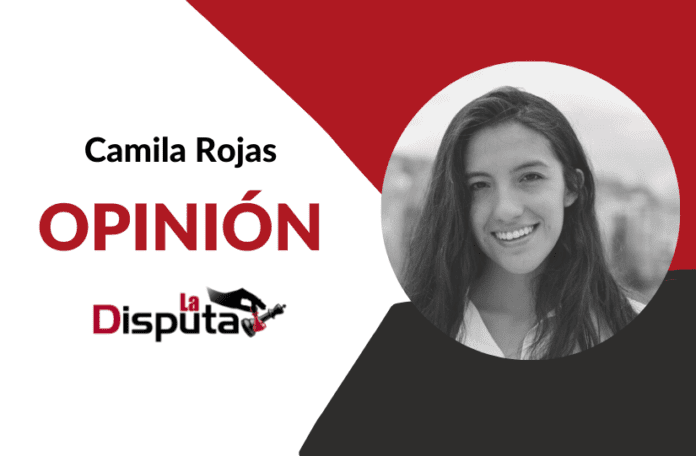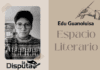Vida, vida, vida, vida
Juan Montalvo es sin lugar a dudas, uno de los escritores más importantes en lengua castellana del Siglo XIX. Su mordaz prosa se enfrentó desde su particular estilo ensayístico, que mezclaba la sátira, la ironía, las referencias a los clásicos latinos y la crítica política, con algunos de los regímenes dictatoriales conservadores ecuatorianos de inicios de la república. Su posición política liberal, su espiritualidad alejada de hipocresías religiosas y su compromiso con el pueblo, le valieron el respeto y la admiración de sus coetáneos que lo elevaron al nombre insigne del “Cervantes de América”.
Galo René Pérez preparó una edición resumida de su libro “Vida de Juan Montalvo” para la Campaña de Lectura Eugenio Espejo, publicado en 2003. Esta versión corta es una adaptación de su célebre trabajo de 1990 titulado: “Un escritor entre la gloria y las borrascas. Vida de Juan Montalvo”, publicado por el Banco Central del Ecuador. La obra mantiene la misma estructura de su predecesora, haciendo hincapié en la parte humana del escritor, para llevarnos desde su infancia y juventud ambateña hasta sus destierros en Ipiales y París, pasando por sus dudas, temores, amores y contradicciones. La crítica señala que una de las virtudes del trabajo biográfico de Galo Pérez, además de su extensa documentación, es su acierto en “descubrir a un Montalvo de carne y hueso”, enfatizando en esa persona enigmática, taciturna a ratos, comprometido, siempre se entregó a sus ideales y a su vocación de escritor hasta las últimas consecuencias: la pobreza, el destierro y el ¿olvido? Juan Montalvo sobrevivió al olvido a través de una obra brillante que abarca casi todos los géneros literarios y que es un referente de la literatura política de alcance mundial. Su cuerpo descansa en el mausoleo de Montalvo, ubicado en Ambato.
Repasemos algunos aspectos destacados de la vida de “el Cosmopolita”, de la mano de esta obra:
Los ancestros de Montalvo llegaron de Andalucía. Don José Santos Montalvo, su abuelo, cruzó el atlántico para aventurarse a través de Panamá, Venezuela y Colombia como vendedor ambulante de tejidos, hasta afincarse en Guano, pequeña localidad de los Andes Centrales en Ecuador. En Guano nació Marcos Montalvo, padre de Juan, prócer de la independencia, y regidor del cabildo ambateño. Marcos continuó el comercio ambulante de su padre y se asentó en Ambato en donde contrajo nupcias con Josefa Fiallos, quien alumbraría ocho hijos.
Juan Montalvo Fiallos nació el 13 de abril de 1832, su niñez transcurrió en su quinta familiar de Atocha, asistió a una escuela humilde de la localidad, contrajo un brote de viruela que dejaría marcada su salud. Su hermano Francisco le contagió el gusto por el estudio, las letras y la política. Estudió gramática latina, filosofía y derecho, aprendió como autodidacta de los novelistas románticos franceses, de los clásicos antiguos, de los escritores ilustrados. Se inmiscuyó desde temprano en la política pública bajo la tutela de su padre y hermano, enemigos de la primera dictadura militar ecuatoriana, la del venezolano Juan José Flores. Cobijó su pensamiento en el ala liberal con el apoyo del gobierno de José María Urbina, viajó como diplomático a París en la presidencia de Francisco Robles e inició su periplo literario a su regreso, bajo el régimen conservador ultra-católico de Gabriel García Moreno.
Los primeros escritos de Montalvo vieron la luz en el formato revista, se titulaba: “El Cosmopolita”, término que alude a los “ciudadanos de todas las naciones, ciudadanos del universo”, porque combinó la Literatura, el Ensayo, la Política y el Periodismo para abarcar diversos temas de índole mundial como el militarismo, el clero (anticlericalismo), el conservadurismo, el liberalismo, la situación de la mujer, sus experiencias como lector, viajero y enamorado, y, por supuesto, una mordaz, elocuente e inteligente crítica al panorama político ecuatoriano. El Cosmopolita, publicado desde enero de 1866 hasta enero de 1869, fue recopilado en dos volúmenes, por primera vez en 1894.
Montalvo contrajo nupcias en Ambato con María Manuela Guzmán, después de un tórrido y pasional romance poco convencional para la época. Tuvieron dos hijos: Juan Carlos Alfonso en 1866 (fallecido en 1872 a los 5 años), y María del Carmen en 1869, coincidiendo ambos con el inicio y el final de la escritura de “El Cosmopolita”. Esta obra primigenia le valió la admiración de la crítica por su carácter renovador del ensayo en lengua hispana, pero también le condujo a la enemistad con el régimen político de García Moreno, a represalias y al exilio.
Juan Montalvo partió al primero de sus exilios en 1869, desde entonces cruzó a Ipiales, a Panamá y a París de forma reiterada, llevando su inquebrantable espíritu y sus palabras de rebeldía y libertad. Su moral intachable, su orgullo personal y su anhelo de grandeza encauzaron sus rumbos: se sostuvo casi sin dinero, apenas con la ayuda que sus amigos le hacían de forma desinteresada, enfermó de los pulmones, solitario y desolado. En medio de tantas carencias, Montalvo nunca dejó de escribir mirando de frente a su destino. Entre 1869 y 1874 escribió los borradores de sus trabajos: “Diario de un loco” (desaparecido en gran parte), “De las virtudes y los vicios” (perdido completamente), “El Libro de las Pasiones” (teatro), y los “Capítulos que se le olvidaron a Cervantes”, una continuación de la célebre novela: “Don Quijote de la Mancha”, que reproduce fielmente el carácter y el razonamiento del personaje cervantino, en un contexto anticlerical con toques locales al aludir a algunos actores de la política ecuatoriana como al presidente Ignacio de Veintimilla.
Precisamente Ignacio de Veintimilla fue su nuevo adversario político a la muerte de García Moreno. En 1875 salió a la luz de manera clandestina el panfleto: “La Dictadura Perpetua”, Montalvo hizo gala de sus virtudes literarias y políticas. Varios jóvenes liberales entre los que se cuentan a Roberto Andrade, Manuel Cornejo, Abelardo Moncayo y Manuel Polanco planearon un atentado para cobrarse la vida del dictador García Moreno; inspirados en el panfleto montalvino. Sin embargo, fue Faustino Lemus Rayo quien cegó la vida del presidente ultra-católico con un cuchillo, debido a inconvenientes amorosos, según se cuenta en los chismes de la Historia. Se dice también que, al enterarse Montalvo del suceso, exclamó: “no ha sido el machete de Rayo, sino mi pluma quien le ha matado”.
Durante su exilio en Panamá enlazó amistad con “el Viejo Luchador” general Eloy Alfaro, político liberal ecuatoriano que llegaría a la presidencia en 1895 a través del apoyo de “las montoneras”, grupos de campesinos alzados del Litoral. Alfaro separó la iglesia del Estado, instituyó un capitalismo de exportación incipiente, extendió el sufragio, unió la Costa y la Sierra mediante obras de infraestructura vial de gran envergadura; sin embargo, fue arrastrado y quemado vivo por sus adversarios políticos en Quito en 1912.
En mayo de 1876, con el auspicio de algunos amigos, Montalvo regresó al Ecuador en donde publicó “El Regenerador”, nueva revista política, ensayística y literaria. Acudió también al encuentro de “las montoneras”, el pueblo armado que luchaba contra las dictaduras en nombre de la libertad; lo recibieron como héroe, como aquel que había inspirado sus movimientos a través de la palabra escrita. En medio de las celebraciones los sorprendió el tirano, Ignacio de Veintimilla asumió el poder como dictador, Montalvo debía partir de nuevo al exilio.
A Veintimilla, Montalvo le dedicó los más sabrosos, opulentos y picantes epítetos, los insultos más inteligentes y complejos, la crítica más descarnada y violenta en “Las Catilinarias”, inspirado en la perorata de Cicerón con Catilina: “¿Hasta cuándo Catilina, abusarás de nuestra paciencia?” “¿Hasta cuándo don Ignacio, abusarás de nuestra paciencia?”. Las Catilinarias se publicaron de manera individual y periódica entre 1880 y 1882, cuando se editó en Panamá la duodécima.
Partió entonces a París gracias a la ayuda económica de Eloy Alfaro con la intención de publicar “Los Siete Tratados”, un conjunto de siete ensayos recopilados en dos volúmenes en París en 1882 y 1883. Esta fue su obra más exitosa, elogiada en Francia, España e Hispanoamérica, condenada por la Santa Sede, incluida en el índice de libros prohibidos por el Papa León XIII. En Quito se provocó tal revuelo, que Montalvo tuvo que publicar “Mercurial Eclesiástica” en 1884 como una defensa y un ataque a sus contrincantes religiosos, encabezados por el Arzobispo de Quito, José Ignacio Ordoñez.
A partir de 1886 comenzó la publicación de una nueva revista de ensayos literarios y políticos “El Espectador”, publicados en tres tomos. En marzo de 1888, luego de corregir detalles de la edición del tercer tomo de “El Espectador”, fue sorprendido por un aguacero que afectó su salud de manera imprevista y fatal. El desenlace llegó tras una larga agonía en enero de 1889, se cuenta que pidió a su ama de llaves y conviviente Augustine Catherine Conoux, con quién tuvo dos hijos, que lo vista de frac para recibir a la muerte, se vistió así porque “el paso a la eternidad es el acto más serio del hombre, por lo tanto, el vestido debe guardar relación”. Faltarían las obras póstumas, “los Capítulos que se le olvidaron a Cervantes”, una de las primeras novelas ecuatorianas, y la “Geometría Moral”, una especie de tratado del amor que contiene algunas experiencias autobiográficas.
De Plutarco y Cicerón heredó la vocación de grandeza, de Cervantes la racionalidad, la sátira y la crítica, de Montesquieu la técnica literaria y el pensamiento político, de su padre y de su hermano el carácter, el temple y el compromiso con su pueblo. Por sus méritos políticos y literarios Don Juan Montalvo Fiallos es recordado por el pueblo ecuatoriano como un espíritu libre y rebelde, maestro incansable de juventudes, solitario trotamundos que amó a su país y a su gente, a su tierra y sus costumbres.
Admirado por Jorge Borges, Miguel de Unamuno, Emilia Pardo Bazán, Miguel Ángel Asturias, Edmundo de Amicis y muchos más, Juan Montalvo se convirtió en un referente de la Literatura en Castellano del Siglo XIX, un renovador del ensayo político y uno de los padres del modernismo latinoamericano. Por estas y otras razones, el Estado ecuatoriano a través de la presidencia de Alfredo Baquerizo Moreno en 1920, declaró el 13 de abril como homenaje a Juan Montalvo, “Día del Maestro Ecuatoriano”. Recordemos y celebremos a nuestros maestros, especialmente a los de literatura; forjadores de lectores y escritores. El pueblo ambateño, sus coterráneos, se complacen en tener entre sus ciudadanos, al ilustrísimo cosmopolita Juan Montalvo. Loor al maestro, a todos los maestros del Ecuador.
El medio de comunicación no se responsabiliza por las opiniones dadas en este artículo.