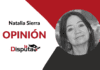Palabras claves: Diablada de Píllaro, Ecuador, Pandemia.
La “Diablada Pillareña” es una fiesta popular y patrimonial celebrada en Píllaro- Tungurahua los 6 primeros días del año. Una celebración arraigada en la costumbre de los pillareños y pillareñas que, desde el mes de agosto, inician los preparativos para cada diablada.
El 2020 fue un año inusual, extraño, patológico. Una peligrosa enfermedad se propagó entre la humanidad poniendo en peligro incluso, la pervivencia de la especie. El virus de la COVID-19 tiene consecuencias imprecisas, peligrosas y letales en muchos casos, que obligó a los gobiernos del mundo a tomar medidas sanitarias y restrictivas para salvaguardar la salud y la vida de sus poblaciones. En este contexto, se vieron sorprendidas las prácticas culturales comunitarias enmarcadas en fiestas tradicionales, rituales, morenadas, inti-raymis, diabladas, etc. Prácticas culturales que tuvieron que adaptarse a la normativa legal y a la tecnología para perpetuar su tradición, su gusto y su fiesta. La “Diablada Pillareña” 2021 no pudo realizarse en sus magnitudes acostumbradas, sin embargo, existieron actividades presenciales y virtuales que permitieron resignificar la tradición y perpetuar una identidad local y rural que se resiste al olvido.
En situaciones normales, la Diablada es una fiesta que aglutina a miles de bailadores y espectadores. Cientos de personas conforman grupos de baile o comparsas denominadas “Partidas” que representan a los barrios o caseríos rurales, campesinos o periféricos del cantón. Cada partida tiene una banda de pueblo[1] y varios disfrazados o personajes: diablos[2], parejas de línea[3], guarichas[4], capariches[5] y chorizos[6]; cada disfrazado sigue un código específico y particular en la fiesta. Las partidas se concentran en sus respectivos barrios o caseríos y “bajan”[7] o se desplazaban bailando desde estos lugares rurales, campesinos o periféricos hasta el centro de la ciudad, para tomarse con bailes y símbolos (Espín 2019) las calles principales del casco urbano, las de la administración política y religiosa, la vía pública por excelencia, el contorno del parque y la iglesia. Las partidas se toman de manera simbólica la ciudad para recordar el importante papel de los habitantes de los barrios rurales, caseríos o periféricos que, asociados a la agricultura y ganadería, son el sustento alimenticio, económico y cultural del cantón (Espín 2019) (Bonilla 2019). Después de recorrer bailando estas calles, las partidas se dirigen a su “descanso” o “posada”. Luego de un tiempo aproximado de dos horas, los disfrazados salen de nuevo a las calles, para hacer su recorrido característico y regresar a sus barrios o caseríos para el remate o compartir final.
Esta diablada se organiza con meses de antelación a través de acuerdos entre el Municipio de Píllaro, cabecillas[8], gestores culturales y bailadores. La fiesta sufrió una serie de cambios y transformaciones durante los últimos años, producto de su declaratoria como Patrimonio Inmaterial Cultural del Ecuador en 2008, de la expansión del estado, de la institucionalización vertical de prácticas culturales, del auge del turismo cultural y de los mercados culturales y de la imbricación de la tecnología en la vida cotidiana. De manera que los últimos años, el municipio (en concordancia con otras instituciones públicas como Intendencia, Comisaria, etc.) fue el eje rector de la fiesta: el que financió las partidas y especificó los horarios y recorridos. Los cabecillas opinan y discuten, pero en última instancia, aceptan las regulaciones municipales para evitar multas económicas al momento de consignar los fondos para la diablada. Para el 2021, la emergencia mundial sanitaria no permitió el desarrollo de la Diablada Pillareña. De manera que el municipio y los actores de la fiesta tomaron diversas medidas y acciones “para no dejar pasar la fecha” y celebrar de manera simbólica nuestra tradición.
La Diablada Virtual del municipio
El Gad Municipal Santiago de Píllaro convocó a reuniones con los cabecillas, como todos los años; pero en esta edición se plantearon varias alternativas virtuales. El trabajo cultural del municipio arrancó el mes de diciembre con una serie de conversatorios que buscaron “devolver la palabra” a los actores de la fiesta. Se organizaron encuentros virtuales con los cabecillas de las partidas, con investigadores de la localidad, con antiguos bailadores y con gestores culturales que sin duda, enriquecieron el acervo de conocimientos pillareños en cuanto a la Diablada. La moderadora y los expositores acudimos al teatro municipal, en donde al calor de la banda y de la fiesta, compartimos nuestros puntos de vista sobre la diablada, sin embargo, el foco de atención de pillareños y pillareñas fue la decisión del COE cantonal, amparado en el COE nacional: suspender la Diablada Pillareña, los pases del niño, los monos y la trajería[9].
Ante la prohibición, el municipio y los cabecillas decidieron hacer una diablada unificada y virtual, de manera que, 7 cabecillas aportaron 4 bailadores cada uno, para crear una única partida de 30 integrantes que bailó en un espacio amplio, alejado de la ciudad y con supervisión policial, de forma que se cumplieron los protocolos de bioseguridad en lo que fue calificado como un “desafío virtual a la pandemia”. La hacienda de Huagrahuasi ubicada a 3200 metros de altura en la parroquia San José de Poaló, al nororiente del cantón, fue el escenario desde donde se trasmitió la Diablada Pillareña el primero de enero. Diana Mesías del departamento de cultura del Municipio de Píllaro recalcó: “este año se coordinaron dos presentaciones, la primera el uno y la otra el seis de enero (trasmitida desde Chagrapamba en la Parroquia Presidente Urbina), únicamente de manera virtual para evitar que la gente se aglomere, el objetivo fue no dejar pasar por alto esta fiesta considerada patrimonio cultural intangible”. Esta iniciativa fue aplaudida por propios y extraños al considerarse una forma de perpetuar la tradición de manera simbólica a la vez que se respetan los protocolos de bioseguridad y las normas del COE cantonal.

Diablo de Píllaro en la Diablada Virtual del Municipio de Píllaro
Fotografía que circulo en los boletines oficiales del Municipio
La Diablada infantil
Por otra parte, la Diablada Infantil, liderada por Jhair Jácome, elaboró una serie de actividades virtuales previas y durante la diablada. La partida “Diablada Infantil” es una de las partidas más jóvenes e interesantes de la fiesta, gestionado a base de patrocinio y auspicio, el proyecto busca “fortalecer la identidad a través del conocimiento, para que los niños vayan aprendiendo y este semillero con los años, ayude a consolidar la autenticidad de la fiesta”, indicó Lara. A partir de su primer año como partida, este grupo infantil se caracterizó por organizar talleres dirigidos a niños y padres de familia, talleres liderados por gestores culturales, bailadores e investigadores de la diablada.
En diciembre se hicieron 3 encuentros virtuales con diferentes voces, entrevistas y ponencias; para los días de la fiesta (1-6 de enero) se convocó a un “concurso”: “diablada virtual infantil”, en donde los niños y niñas podían participar filmándose bailando disfrazados desde su propia casa. Para gestionar el concurso, Lara grabó un set musical con la “Banda Infantil de Emilio María Terán[10]”, que fue enviado a los concursantes, de manera que todos debían bailar la misma canción y enviar el video para subirlo a las redes sociales. Los ganadores serán los videos que consigan mayor interacción y los premios son peluches coleccionables de los personajes de la diablada pillareña en forma de caricatura, donados por una fábrica de peluches que auspicia la partida. El concurso superó las expectativas, fueron alrededor de 35 videos con niños y niñas, solos o en grupo, de diablos, guarichas, parejas de línea y/o capariches, que disfrutaron disfrazados de la diablada infantil virtual. Estos videos superaron los 92,000 visitantes desbordando la página y revelando el interés de actores y espectadores por esta fiesta tradicional de Píllaro, en su formato infantil y virtual.

Fotógrafo: Bladymir López
Los Diablos de Píllaro. Los actores de la fiesta.
La mayor parte de actores de la fiesta no participó de estos formatos virtuales/legales, y buscó sus propios mecanismos para perpetuar una tradición. “Sin querer queriendo”, actualizaron antiguas disputas y significados asociados al baile de la diablada: la resistencia y la insurgencia ante el poder. Varios grupos de amigos, colectivos culturales y personas afines al baile se organizaron de forma secreta y casi clandestina, para recrear su propia versión de la diablada, adaptada a las circunstancias sanitarias y a la normativa del COE cantonal, que reitero, prohibió la diablada. El primero de enero llegó con tristeza, no retumbó el bombo ni la trompeta, no sonaron los voladores ni se calentaron las pailas de fritada, no se alistaron trajes ni caretas, casi no hubo un “feliz año”, pero bailaron los diablos, como cada enero desde que se recuerda.
Los bailadores y bailadoras se mantuvieron expectantes y temerosos por miedo a la enfermedad, al contagio, a llevar carga viral a los seres queridos, esto hizo que muchos se refugiasen en sus hogares. Otros tantos, cumplidores de la ley, respetaron la normativa vigente, dejando de lado por este año, el baile o la organización barrial de la fiesta. Pero hubo un pequeño grupo de bailadores, con banda, brindis y disfraz: “Guanguibana Insurgente” que hizo honor a su denominación.
“Guanguibana Insurgente” se formó a finales del 2020 con el afán de participar en un concurso virtual de la Diablada Pillareña, con la iniciativa de José Luis Velasco, Paul López y Stalin López, bailadores de la zona Tunguipamba-Guanguibana, con el lema: “somos un pasado que baila en el presente”. Al poco tiempo, este grupo de amigos, ligados en torno al gusto por el baile, la música y el disfraz tradicional decidió bailar el 1 de enero del 2021, a pesar de todo. Pusieron una cuota, contrataron a la banda 8 de Septiembre[11], consiguieron una casa para realizar el baile final y realizaron un recorrido pequeño en el barrio de Tunguipamba. Stalin López, líder de la agrupación comenta:
“tomamos todas las medidas posible de bioseguridad, colocamos un lugar para limpiar zapatos, un lugar con solución desinfectante, se les fumigaba al entrar, y se les repartía un vasito y una copita para cualquier cariño, también se brindó un refrigerio. Se respetaron los espacios y a los participantes, los asistentes estuvieron con mascarillas y seguimos en comunicación, hasta el momento no hemos tenido ninguna anomalía”.
A pesar de que “Guanguibana Insurgente” eligió una locación alejada de la zona central y mantuvo en secreto su organización, al poco tiempo de iniciar el baile llegaron varias camionetas de bailadores disfrazados de diablos y guarichas. “No los aceptamos, estábamos en casita ajena, había que respetar los protocolos de bioseguridad, solo estuvimos personas allegadas al grupo. Aún al día siguiente cuando hicimos la minga de limpieza del lugar, llegaron disfrazados buscando una banda y un sitio para bailar”, refiere Stalin.
Este grupo no fue el único que se disfrazó del 1 al 6 de enero. El sábado dos de enero hubo dos concentraciones pequeñas. El grupo de bailadores e integrantes de la partida de la Florida gestionó un recorrido por el área rural de su barrio hasta terminar en la casa del cabecilla. José Luis Jácome, el cabecilla, indica que únicamente prestó el nombre y el lugar de su partida a un grupo de bailadores que contrató de su bolsillo una banda y estipuló un recorrido pequeño que fue filmado y difundido al día siguiente.
Por otra parte, el grupo de danza “La Gallada”, realizó una diablada en la zona de Panguigua, parroquia de San Miguelito, Píllaro. El grupo de danza “La Gallada” se conformó en el año 2008 como un grupo de baile familiar en el sector de Callate en el centro de Píllaro, para acompañar con danzas y comparsas “las pasadas” del divino niño de su sector. Al poco tiempo y gracias a nexos con gestores, bailadores y cabecillas, el grupo y sus bailadores se involucró en la diablada, realizando salidas de baile a otras ciudades del país y siendo activos bailadores en cada edición anual de la diablada. Su líder, Stalin Moya comenta:
“Para el 2021 estábamos ansiosos esperando los días de fiesta, pero por la pandemia no se pudo realizar, se vino abajo la tradición. Pensamos hacer algo pequeño en el patio de la casa, con un parlante o amigos músicos. La idea de hacer el baile el 2 de enero, fue de los muchachos que dijeron organicémonos, buscamos un lugar amplio y contamos con unas 30 personas para poder desarrollar la diablada, con todas las medidas de bioseguridad”.
El domingo 3 de enero fue el turno del Colectivo Minga Cultural y el barrio Tunguipamba. Este colectivo trabaja desde el 2014 en varios ejercicios performáticos de la memoria que buscan poner en escena elementos tradicionales de la Diablada Pillareña para resignificarlos en el presente. El cabecilla de Minga Cultural Tunguipamba, Patricio Lara, junto a los gestores de la partida contrataron una banda para que sus bailadores (alrededor de 30 personas) bailen en la casa del cabecilla, respetando los protocolos de bioseguridad; sin embargo, en días previos, se aprobaron nuevas medidas restrictivas a nivel local y nacional que obligaron a cancelar el acuerdo con la banda y reconfigurar su participación. Por la mañana publicaron un video documental sobre su proceso del año 2019-2020 y por la tarde hicieron un baile íntimo entre amigos, con músicos de cuerda: guitarra y violín, organizado por los jóvenes del grupo. Alrededor de 20 disfrazados y 20 acompañantes nos encontramos para interpretar nuestra tradición de forma simbólica, respetando las normas sanitarias. Acá también se repartieron copas personales y se guardó la distancia y el uso de mascarillas.
El lunes 4 y el martes 5 de enero el movimiento fue menor, porque se alistaban los esfuerzos para el 6 de enero, el día en que la fiesta, como cada año, explota. El miércoles 6 de enero hubo al menos 8 concentraciones, partidas o diabladas desarrolladas en diversas localidades rurales de la ciudad, la mayoría de ellas de organización privada y secreta, financiadas por los bailadores, sin tintes turísticos ni comerciales.
Mientras la Diablada Pillareña virtual del municipio se ofreció como un producto cultural virtual y se difundió en medios de comunicación locales y nacionales; las diabladas pillareñas clandestinas fueron el foco de atención de gestores y bailadores que en el último día, tomaron sus implementos de baile y se sumaron al jolgorio. Se activaron recorridos y bailes en las plazas y en las calles de algunos de los lugares más tradicionales de la diablada como Tunguipamba, Guanguibana, Marcos Espinel y La Florida, pero también en barrios rurales no asociados a la Diablada como Chagrapamba, Quillán o San Miguelito; los bailadores buscaron sitios amplios y alejados por el temor a la enfermedad, a la autoridad y a la infracción. Varias de estas diabladas se extendieron hasta altas horas de la noche y congregaron cada vez más bailadores y espectadores dificultando guardar las distancias y las medidas sanitarias, la Policía Nacional intervino con operativos para clausurar las fiestas clandestinas.

Fotografía: Sebastián Solís

Fotografía: Pablo Romero
Fueron varias las organizaciones, las partidas, las bandas y los grupos que bailaron del primero al seis de enero a pesar de la prohibición del COE cantonal, actualizaron así, el sentido de insurgencia, una de las nociones socioculturales más antiguas de la fiesta. Si la Diablada Pillareña en sus orígenes fue un baile que se oponía al poder colonial, a las imposiciones étnicas, culturales y religiosas, y afianzaba un sentido de pertenencia rural, en el 2021 se recuperaron estos sentidos que, con el tiempo fueron omitiéndose, perdiéndose o desvirtuándose.
Milton Pullupaxi, integrante del grupo cultural “Los Piketeros” indica: “como pillareños, nos identificamos con la rebeldía que corre en nuestras venas, muy aparte del covid, cada uno de los muchachos tomó las medidas sanitarias para bailar, meternos en el personaje y olvidarnos de todo lo malo del año”. Néstor Bonilla, gestor cultural con amplia experiencia en la diablada menciona:
“Quienes estaban organizados son jóvenes, prácticamente rompen el orden establecido, se recupera una motivación básica de la fiesta, no podríamos juzgar el nivel de riesgo al que se han expuesto, pero vemos que prevalece la intención de no dejar pasar la fiesta desapercibida, sino realizarla en sus espacios. No justifico el incumplir una norma establecida, pero entiendo que son reacciones que están dentro de la lógica de las comunidades, de la práctica cultural, de la misma naturaleza de la diablada, de su origen. El contexto mismo de la fiesta trata de romper un orden establecido, aunque sea de manera simbólica, esta vez fue de manera real, no podemos propender que la lógica de la fiesta funciones en torno a una u otra autoridad o normativa. La fiesta va respondiendo a una especie de subversión simbólica ante todo el sistema, ante el COE cantonal; la decisión que optaron las comunidades, para no exponer a su gente, fue hacer la diablada en sus barrios, como se hizo con el Inti Raymi en otras regiones del país”.
Estos grupos de baile también cuestionan al turista, o más bien al comportamiento del turista en la fiesta, demostrando que para una gran cantidad de bailadores, el gusto por el baile es invaluable y está por encima del comercio, la mercantilización o el turismo. Al respecto Néstor menciona:
“Hace un tiempo nos dimos cuenta que uno de los grandes problemas de la diablada, es la forma en que se estaba vendiendo una práctica cultural que era de las comunidades y que ahora se la planteaba como un referente de identidad comercial, para que despierte el apetito de un turismo desechable, que no se articula con lo que hace la comunidad. Un turismo de consumo, que lastimosamente va chocando o va quitando, usurpando espacios físicos y simbólicos a la diablada, provocando un conflicto para quienes bailan, la ciudadanía y las autoridades […] es difícil controlar un segmento tan amplio de personas que visitan el cantón y tienen un apreciación bastante distorsionada de la fiesta”.
Stalin López, líder de “Guanguibana Insurgente”, agrega:
“El señor turista, por la emoción de bailar, se convierte en un caudal que no es bien manejado. Se necesita una guía que enseñe al turista como debe mantenerse, comportarse y compartir durante la fiesta. Cuando el turista se cree el dueño de casa, te empuja, te jalonea, te coge la máscara, te coge los cachos, están pasados de copas. Un bailador no quiere dar espectáculo al turismo, quiere estar en paz con uno mismo y bailar”.
La Diablada Pillareña 2021 en el contexto de la pandemia mundial por COVID-19, fue un desafío que actualizó disputas en torno a los motivos del baile, la insurgencia y el turismo. Frente al temor del contagio, al miedo por propagar la enfermedad en los hogares y ante las posibles infracciones penales, los bailadores eligieron tomar su careta y transfigurarse en personajes de leyenda, demostrando que la fiesta pervive aunque el mundo se caiga a nuestro alrededor. Y que, sobretodo, la fiesta es un gusto personal para cada bailador, porque al bailar se conectan con el ande, con la música, con el disfraz, con su memoria, con su cuerpo y con su experiencia para encarnar una identidad, un lugar en el mundo.
El 2021 también resaltó el trabajo de los bailadores más jóvenes que demostraron que se pueden retomar antiguos procesos organizativos, autogestionados, colaborativos e insurgentes. En efecto, el líder de “Guanguibana Insurgente” comenta:
“Lo hicimos meramente por bailar, por no quedarse con la pica de bailar un primero de enero, por no quedarse con el mal sabor de boca, pero siempre estaba el miedo de que llegue la autoridad a cumplir su trabajo. Estábamos incumpliendo la ley, porque estaba prohibido. Estábamos haciendo caso omiso a lo que nos decía la autoridad, y ahí prevaleció o salió a flor, el gusto de ser insurgente, una insurgencia con razón, muy pendiente y muy cuidadosa de tener todas las medidas, hicimos todo lo posible a nuestro alcance, el miedo siempre está, más por las personas mayores, hasta ahorita hemos mantenido diálogo con todos los muchachos del grupo y se encuentran muy bien. No solo nosotros hicimos diablos. […] Nos desenvolvimos de la mejor manera, siempre con el gusto de recibir un año nuevo y augurar un mejor 2021 para todos, por esa bailamos, para celebrar el año y augurar un mejor presente.
Stalín Moya, líder del grupo de danza “La Gallada” nos cuenta también:
“Todos los muchachos quedamos contentos, conformes y satisfechos, por primera vez intentamos sacar nuestra propia partida, pudimos disfrutar, teníamos banda propia, teníamos los personajes, bailamos como que estuviéramos en la casa del cabecilla o en la posada, fue totalmente diferente, no tener mucha presencia de turistas, que de pronto por la euforia que tienen se meten a las partidas y quieren ser partícipes y eso incomoda al bailador y al participante. Tuvimos la libertad, nos sentimos contentos de poder disfrutar […] Si, teníamos el temor de que baje alguna autoridad, nos asesoramos y nos dijeron que lo único que pueden hacer es suspender el evento más no detener a las personas ni sancionar económicamente. […] Tenemos un mismo gusto, somos pillareños, y esto es lo que más nos gusta, sea como sea debíamos hacerlo. […] La salud prevalece, lo hemos realizado con las medidas más importantes de bioseguridad, se trató de hacer lo más privado, no queríamos que haya mucha afluencia, pero el sonido del bombo atraía a la gente al calor de la fiesta”.

Fotografía: Darío Guachi.
Propios y extraños llegaron a las diferentes diabladas del 6 de enero, las fotos y videos no tardaron en surgir en las redes sociales y en los medios de comunicación. Aunque entendemos perfectamente las críticas ciudadanas a los bailadores y gestores insurgentes que propiciaron fiestas clandestinas en medio de una pandemia mundial, también entendemos la posición de los actores de la fiesta, respaldamos las manifestaciones culturales que, tomando las medidas sanitarias posibles, buscaron espacios en sectores rurales para bailar, disfrazarse y perpetuar una tradición.
Que la Diablada Pillareña del 2021 nos permita volver los ojos al campo, a la ruralidad, a la economía local y a las gentes de las comunidades, barrios, caseríos y parroquias periféricas de Píllaro que son el sustento alimenticio, económico y cultural del cantón, y que son, unos verdaderos DIABLOS DE PÍLLARO. La Diablada Pillareña 2021 también nos recordó que el turismo y el negocio son secundarios para los bailadores, que sus corazones, su espíritu y su voluntad no están a la venta, ni se exhiben exóticos en vitrina, nos recordó que el gusto por el baile siempre será invaluable, íntimo, clandestino e insurgente.
Viva la Diablada Pillareña
Viva Píllaro.
El medio de comunicación no se responsabiliza por las opiniones dadas en este artículo.
[1] La banda de pueblo, conformada por uno o dos bombos, un tambor, platillos, 3 o 4 trombones, 3 o 4 trompetas, 3 o 4 saxos (puede incluir clarinetes, güiro, timbales, tubas, entre otros); interpreta San Juanitos, Tonadas y Pasacalles principalmente.
[2] El personaje más popular y el que da nombre a la celebración. Los pillareños y pillareñas elaboran sus propias caretas, pelucas, coronillas, vestidos y boyeros para la ocasión. Su misión es “abrir espacio” para el baile de las “parejas de línea”. Su baile es desgarbado y sucio. Intenta asustar y jugar con los y las observadoras.
[3] Personajes que representan a los “hacendados” o blanco-mestizos de alcurnia, llevan caretas de blanqueamiento (caretas de malla), pañuelos franceses, camisas, vestidos y pantalones adornados con papel brillante, su baile es acompasado y elegante.
[4] Este vocablo empleado en Colombia y Ecuador se refiere a una mujer (en la época de la colonia y en la conformación de la república) que suele acompañar o estar en presencia de los soldados en la campaña o en las marchas militares. En la Diablada Pillareña, representan a mujeres de vida promiscua en el sentido machista y patriarcal de la costumbre. Son vistas como mujeres libertinas, parranderas e infieles
[5] Representa a los barrenderos
[6] Payasos que dan la lección: rima, verso o juego de palabras a los asistentes. La misión de estos últimos 3 personajes es “abrir espacio” para el baile de las “parejas de línea”.
[7] La mayoría (pero no todas) las partidas se concentran en barrios o caseríos que tienen más altura en metros sobre el nivel del mar que la parroquia central, por lo tanto, la gente suele decir: “ya bajan los diablos”.
[8] Persona de carisma, líder de cada una de las partidas.
[9] Los monos son disfrazados de la parroquia de San Andrés en Píllaro. La trajería es un baile tradicional de la parroquia San José de Poaló en Píllaro.
[10] Emilio María Terán es una parroquia rural al sur de Píllaro. La Banda Infantil es un Proyecto particular del músico Leonardo Moreta que, en familia creó un semillero de talentos cuyo objetivo es convertirse en una banda de pueblo tradicional, sin shows ni orquestas, para acompañar la diablada. El Proyecto contempla el reemplazo de los músicos para tener siempre una banda infantil, mientras los mayores conformarán la banda tradicional.
[11] La Banda 8 de septiembre lleva más de 40 años tocando la música de la Diablada Pillareña.