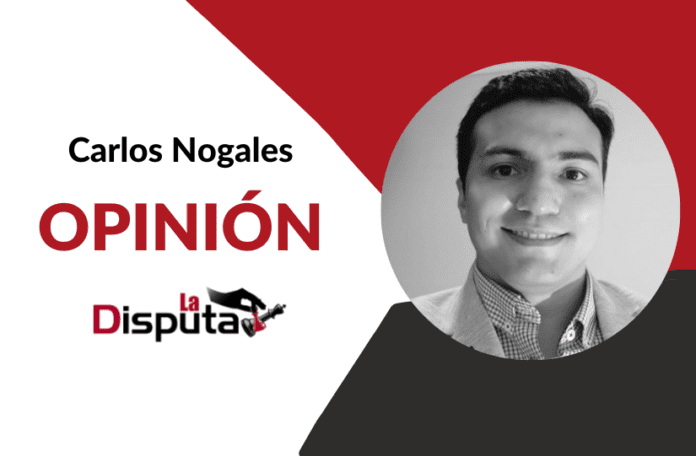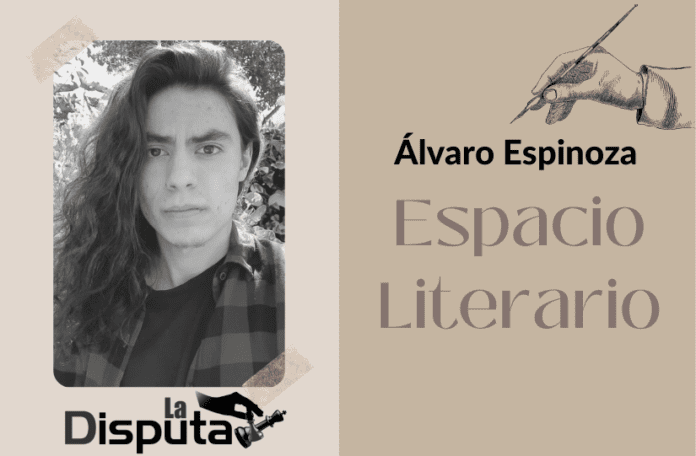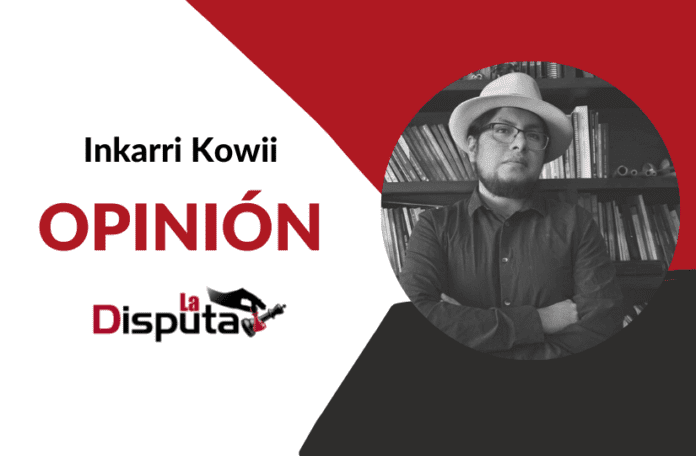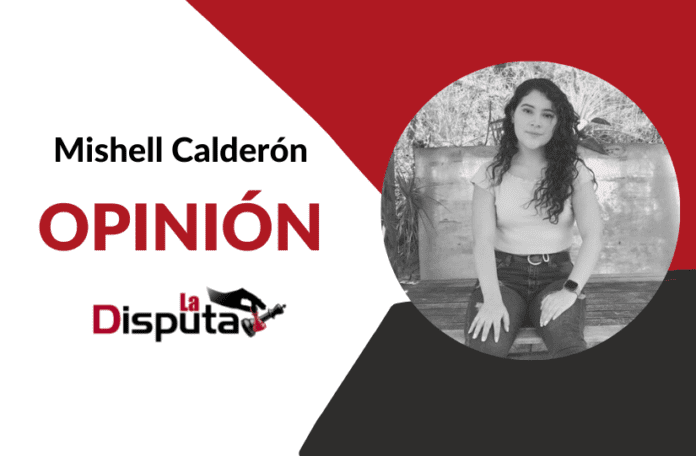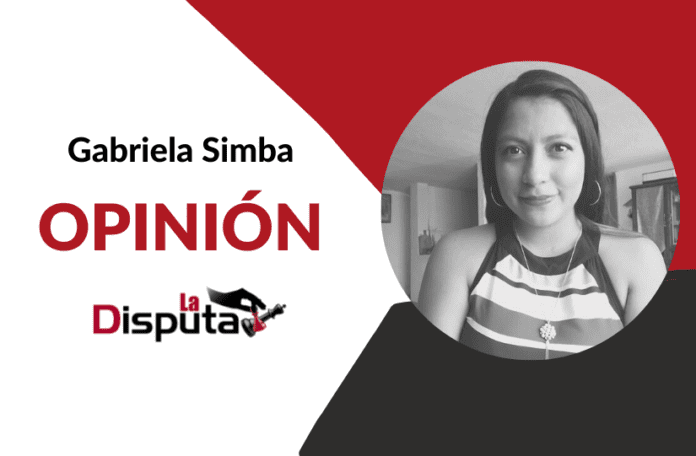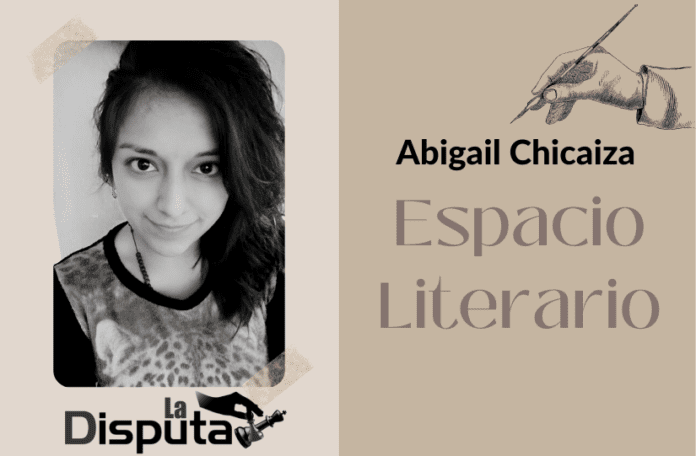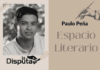En esta ocasión, el trabajo analiza el rol de los sectores populares en los diversos períodos del desarrollo de nuestra historia, en algunos momentos toman un protagonismo único, mientras que en otros, son parte del cambio general que ha sufrido nuestro país. Para poder señalar los momentos más relevantes, el trabajo está dividido en 3 subtemas: el primero desde del establecimiento de la colonia hacia la Rebelión de las Alcabalas, a continuación se analiza los momentos de los sectores populares entre la Rebelión de los Barrios de Quito hacia la independencia, y finalmente se aborda el periodo desde la independencia hacia la actualidad.
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA COLONIA A LA REBELIÓN DE LAS ALCABALAS
Dentro de la historia del Ecuador, es muy importante destacar el rol fundamental de los sectores populares desde los tiempos de la colonia, en la cual de una u otra forma, se puede empezar hablar sobre una organización mucho más estratificada de su población. A pesar que desde los tiempos del incario, la sociedad ya mantenía cierto nivel de estratificación social, considero que mediante el establecimiento de la colonia, surgen nuevos actores sociales que intentan solidificar su presencia en el transcurrir de la época colonial.
Considero iniciar mi análisis refiriéndome al establecimiento de la colonia en el territorio actual de nuestro país, la cual inicia a mediados del Siglo XVI. De acuerdo con Landázuri Camacho, este siglo es considerado como uno de los más violentos dentro de nuestra historia, ya que existió una transición en primera instancia, de la lucha de pueblos aborígenes en un contra la invasión inca, para que posteriormente los victoriosos incas se enfrenten a la invasión española. Una vez que los españoles vencieron la resistencia inca, iniciaron los enfrentamientos entre los “conquistadores” por cuestiones mayoritariamente relacionadas al manejo de las riquezas y su repartición. [1]
Para poder ejercer el control total de la conquista, se estableció un nuevo sistema administrativo colonial basado en 3 pilares fundamentales: el primero, la creación de las ciudades que se convertirían en los centros urbanos de los habitantes, donde se concentrarían los principales centros administrativos, religiosos y militares. En segunda instancia, el establecimiento del cabildo, conformado por lo que entendemos hoy en día como una autoridad municipal (los nombraban gobernadores, alcaldes, regidores). Estas autoridades pasarían a ser los representantes del Estado, organizando y controlando el reparto de tierras y las relaciones con los indios. En última instancia, se establecieron ejidos (tierras comunales), estancias (tierras de cultivo) y posteriormente expediciones (en particular hacia el Oriente). Finalmente, se creó la figura del Obispado que representaba la administración eclesiástica y a su vez un ente político (autónomo y jurídico). Debido a la continua expansión del dominio español, debieron establecerse Obispados tanto en Quito como en Lima. [2]
Los cambios administrativos influyeron directamente en la estratificación de la población. Durante el dominio inca, la relación plasmada entre el cacique y las comunidades abarcaba un trato muy delicado pero basado enteramente en la reciprocidad. El primero, se dedicaba al papel de redistribuir los recursos grupales (la tierra, el trabajo grupal, las reservas alimenticias) y esta practica generaba un acceso equitativo hacia estos bienes comunales. Las comunidades, ponían su parte practica en la relación siendo ellos la mano de obra dentro de este sistema. Sin embargo, con la expansión de las enfermedades de los españoles, la población indígena fue impactada directamente y esta relación comunal, empezó a verse afectada cuando muchos caciques fueron reemplazados por indígenas afines a los españoles. [3]
Algunos de estos nuevos personajes indígenas, aprovecharon su posición jerárquica para obtener beneficios propios como por ejemplo, obtener criados o recibir un sueldo por la labor realizada. Sin embargo, trataron a como de lugar mantener esta relación recíproca y a su vez, se convirtieron en una herramienta efectiva del sistema colonial, encargándose de la recolecta del tributo indígena. Es en este escenario, donde se puede afirmar que la consciencia del pueblo indígena toma acción, y varias familias optan por el camino de abandonar las comunidades escapando de las labores impuestas por la colonia. Algunas poblaciones indígenas serán catalogadas como “forasteros” debido a su constante migración escapando de la explotación laboral controlada por la colonia. [4]
Se utilizó mecanismos de trabajo bastante efectivos para mantener una producción y explotación constante hacia la población indígena. La Encomienda presentaba un sistema en donde un encomendero recibía un grupo de indígenas, y a cambio de trabajo o de rendición de tributo mediante productos o dinero, podían ser evangelizados por los doctrineros (religiosos). Fue uno de los sistemas de mayor opresión hacia la población indígena y prácticamente se convirtió en una herramienta de trabajo obligatorio inclusive reforzado con la aplicación del pago de tributo. [5]
La importancia de la redacción de las “Leyes Nuevas” de 1542, intentó crear un sentimiento humanista en el trato hacia los indígenas. El objetivo se podría explicar en dos formas: primero, establecer un limite a la transmisión hereditaria de las Encomiendas y por otro lado, limitar el maltrato hacia los indígenas dentro de esta práctica estatal. Destaca la figura de Bartolomé de las Casas, defensor de los indígenas al expresar que este grupo ya se encontraba políticamente organizado y que por ende, se debía respetar a las autoridades indígenas, proponiendo la inclusión de una “República de Indios” dentro de la colonia. Sus detractores defendían la idea de que los indígenas no eran seres racionales y debían permanecer bajo el control de los españoles, en funciones de servidumbre. [6]
El 29 de Agosto de 1563, se establece la Real Audiencia de Quito, como un mecanismo dependiente del Virreinato de Lima (debido a su proximidad). El primer presidente de la Real Audiencia fue Hernando de Santillán, y el sistema administrativo planteado recaía en el control de las instancias inferiores: Gobernaciones y Corregimientos. Destacan los segundos, ya que los corregidores reemplazaron en cierto nivel a los encomenderos, ya que estaban a cargo de la recolecta del tributo indígena y de organizar primordialmente, a la fuerza de trabajo para las obras públicas y privadas. [7]
La explotación laboral hacia los indígenas continuó de una forma cada vez más denigrante. Las reformas toledanas inician durante el gobierno del virrey Francisco de Toledo (Virreinato del Perú), entre 1569 y 1581. De estas reformas, se establecen dos mecanismos de explotación laboral: las mitas y las reducciones. [8] Las mitas se convierten en una relación laboral obligatoria entre el estado colonial y los indígenas, para que puedan realizar el pago del tributo, la modalidad de trabajo era establecida en prestar sus servicios 2 meses al año. En algunos casos, también se habla de un grupo específico de indígenas de edades entre 16-58 años los cuales estaban estrictamente obligados a realizar los trabajos designados por las autoridades coloniales. El estado colonial designaba al indígena a prestar sus servicios entre las minas, los obrajes, servicios domésticos o servicios públicos (aguateros o limpieza de las calles). En teoría, la gran diferencia entre los mecanismos ya existentes, es que el indígena recibía un “salario” por parte del estado colonial, sin embargo ese rubro era utilizado prácticamente para cubrir el pago del tributo.[9]
Para 1570, el ámbito político dentro de la Real Audiencia de Quito, presentaba un largo periodo de inestabilidad relacionado con la falta de liderazgo presidencial. La situación se va agravando mucho más cuando España empieza afrontar guerras con frente a diferentes potencias de Europa, las cuales llevaron prácticamente a que la corona se encuentre en un declive económico muy grave. Como solución inmediata a la crisis financiera, la corona decide establecer un nuevo impuesto en sus territorios del nuevo mundo. El 23 de Julio de 1592, se anuncia en Quito que se iniciará la recaudación del impuesto de la alcabala (2% a las transacciones, excluyendo los artículos básicos). El Cabildo (representado por Alfonso Moreno Bedillo) se puso completamente en contra y en conjunción con la población, se inicia una sublevación social conocida como la “Rebelión de las Alcabalas”. [10]
Sin embargo, la convulsión social acarreaba un problema mucho más profundo. El presidente de la Real Audiencia de Quito, Manuel Barros de San Millán (1587) era un personaje muy apegado al trato justo de los indígenas, por ello, sus políticas implicaron reducciones en el número de mitayos, en el valor de los tributos, y hasta recurrió a un incremento en los salarios de los mitayos.[11] Estas decisiones tuvieron un extremo rechazo de las élites gobernantes, por lo cual se fueron estableciendo bandos para que en el momento menos esperado, la confrontación sea inevitable.
Las protestas en Quito demostraron que el pueblo, a pesar de sus grandes diferencias económicas y sociales, podían converger en el sentimiento hacia un rechazo no solamente frente a un impuesto injusto, sino a toda una estructura administrativa explotadora en transición, en donde las autoridades continuaban demostrando poco interés en el bienestar común, sino más bien defender la idea de implantar el deseo de la corona a como de lugar. [12]
Considero que aquella situación fue una de las primeras ocasiones en donde se pude hablar sobre el papel de un pueblo unido en contra de una imposición completamente injusta. El papel del pueblo quiteño en primera instancia, empezaría a conllevar a que los diferentes grupos sociales mayormente afectados (comercios medianos, artesanos, comerciantes) comiencen poco a poco a contagiarse de los ideales de libertad, que empezarían a surgir a nivel del continente en los próximo años.
DE LA REBELIÓN DE LOS BARRIOS DE QUITO HACIA LA INDEPENDENCIA
Para mediados del siglo XVIII, la Real Audiencia de Quito se encontraba en un momento de muchas transformaciones, incluida una recesión económica mayoritariamente ocurrida durante las reformas borbónicas. A su vez, se puede expresar que en este periodo de la historia de nuestro país es en donde se asientan las bases del regionalismo, es decir el desarrollo económico diferenciado de las regiones lo cual permitió que el país se vaya poco a poco integrando en el sistema económico mundial. La Costa y la Sierra Austral decidieron dedicarse a la agro exportación de productos como el cacao, la cascarilla, mientras que la Sierra central (con la presencia de los obrajes en particular) se dedico a elaborar estos productos como primordiales para su exportación, adicionalmente a los productos agrícolas que en su mayoría, eran para consumo propio.[13]
Sin embargo uno de los productos mejor comerciados en la ciudad de Quito durante el siglo XVII, era el aguardiente donde la red de producción y distribución iniciaba en las haciendas que manejaban trapiches y cañaverales, sumado a un grupo de pequeños productores, terminando en los expendedores instalados en la ciudad y en su ruralidad. Es el más claro ejemplo de una producción que abarca el trabajo de varias clases sociales. Este negocio llamó mucho la atención de las autoridades por lo cual, a finales de 1764 se estableció crear un monopolio estatal denominado “estanco” (controlando la producción y su distribución de aguardiente) sumado al impuesto de la aduana, que significaba prácticamente el cobro de la alcabala.[14] El resultado de esta medida estatal conllevo nuevamente al que pueblo de Quito se levante en razón de protesta, liderados al inicio por los sectores criollos, confabulados con el pueblo y muchos barrios de la ciudad (San Roque y San Sebastián por ejemplo)[15], conformando un grupo de diversidad étnica con tonos violentos que llevaron a la paralización de la ciudad por algunos meses y una suspensión temporal de la medida.[16]
Como se mencionó anteriormente, dentro de la importancia de los sectores populares resalta el papel de los indígenas. Con la práctica del forasterismo y su explotación dentro de las haciendas, su lucha se tornó en una respuesta colectiva particularmente entre 1760-70 en donde se habla de alrededor de nueve levantamientos en la región sierra central. Adicional a las razones primordiales de sus levantamientos, los indígenas estaban en contra de las “numeraciones” o censos, que buscaban de igual forma incluir a los grupos de forasteros. [17]
Era inevitable que estas prácticas generen una reacción de protesta por parte de los indígenas ya que se convertían en formas de control total sobre sus actividades y sus haberes con la colonia, mediante el intento de normalización de los forasteros. Esto significaba una reintegración en el sistema de explotación laboral del cual decidieron migrar al abandonar sus tierras, para evitar ser sometidos a un sin fin de abusos por parte del sistema colonial.
Avanzando hacia inicios del siglo XIX, las ideas independentistas circulaban desde hace cierto tiempo, sobretodo en los círculos de las élites locales de Quito. Las expresiones libertarias tomaron forma el 10 de Agosto de 1809, cuando un grupo de las élites quiteñas lograron deponer a las autoridades e instalar una Junta Soberana temporal, sin embargo las ideas independentistas no se sentían propias de los sectores populares de la ciudad y de la misma forma, se generó cierto rechazo por parte de las demás ciudades importantes como Guayaquil y Cuenca. Aquello generó que la Junta Soberana no sobreviva por mucho tiempo y que las autoridades depuestas, tomasen el control nuevamente negando todo tipo de represalias. [18] El inicio del camino independentista se basó en un levantamiento de las élites económicas en conjunción con un grupo de intelectuales, excluyendo totalmente a los sectores populares como por ejemplo los grupos indígenas y los esclavos negros.[19]
El 4 de Diciembre de 1809, el virrey José Fernando de Abascal envió tropas comandadas por Manuel Arredondo, hacia la ciudad de Quito para apresar a los revolucionarios. Una vez en prisión, a esperas de recibir sus sentencias, la situación en la ciudad se volvía cada vez más tensa debido a las fuertes represiones por parte de las tropas hacia la población, lo cual fue un detonante para que nuevamente el pueblo se ponga contra el gobierno y aquellos presos se convertirían en el símbolo de la opresión. El 2 de Agosto de 1810, varios grupos de quiteños asaltaron el sitio donde se encontraban los prisioneros, logrando que algunos de ellos escaparan pero a su vez, muchos también perdieron la vida en sus celdas. Las tropas se tornaron hacia las calles y la violencia se apoderó de la ciudad, dejando centenares de muertos entre soldados, y civiles. [20] La masacre despertó finalmente un sentimiento independentista continental que daría paso a que en el lapso de 12 años se complete el proceso de separación frente al control de la Corona Española.
Lo mas interesante a resaltar del periodo independentista es enfatizar que en un inicio fue impulsado y establecido por algunos grupos importantes: primero, por los notables criollos y latifundistas (ya que ellos mantienen el control productivo de la tierra, entre ellos terratenientes de la Costa como terratenientes de la Sierra Sur), sumados a los sectores medios los cuales eran bastante ilustrados y educados. Posteriormente, de una forma mucho mas pasiva, los sectores populares representados por los Barrios de Quito, los artesanos, los comerciantes, y la plebe, como así también la iglesia representada por algunas de sus órdenes religiosas (Los Agustinos y algunos Jesuitas). Finalmente, la conformación del ejército durante todo el proceso, permitió un andamiaje basado en el apoyo de militares experimentados extranjeros junto a la población de las diferentes regiones del continente.[21]
DE LA INDEPENDENCIA HACIA LA ACTUALIDAD
El Ecuador nace formalmente como estado unitario en 1830, luego de pertenecer por un breve tiempo al gran sueño de Bolívar: La Gran Colombia. El Ecuador inició su etapa como República manejado por élites latifundistas de las diferentes regiones y de por sí, ya era un escenario bastante frágil para mantener una consolidación nacional. A su vez, era importante establecer los requisitos para ser partícipes del sufragio, y el resultado fue una exclusión total hacia las mujeres, tener cierta edad o situación civil, saber leer y escribir, pero más que nada: una total exclusión hacia la población indígena, mestiza y negra. [22]
Una parte muy intrínseca de los sectores populares tiene que ver con el desarrollo de la cultura popular. A falta de una cultura oficial, el Ecuador ha venido desarrollando una cultura muy representativa desde las diferentes etnias, manteniendo muchas tradiciones indígenas (mantener el lenguaje, su artesanía), tradiciones mestizas (práctica de la religión cristiana), muchas de las cuales se convierten en una herramienta de identidad propia. [23] La mezcla de las diferentes costumbres y tradiciones, han permitido que la construcción de la identidad ecuatoriana sea hasta la actualidad un concepto que no encuentra una definición exacta.
Para inicios del siglo XX, los sectores populares trabajadores más numerosos pertenecían al sector agrícola, seguido de un gran contingente de trabajadores agrupados en el sector artesanal. Los artesanos experimentaron algunos cambios cuando se aumentó la oferta por productos extranjeros, lo cual conllevó a la formación de gremios. Por el otro lado, en provincias como Manabí y Azuay, la producción de los sombreros de paja toquilla mantuvo una alta producción artesanal. El sector artesanal llegó a ser tan grande, que tuvo que diversificar su fuerza laboral, por ejemplo, al permitir que mucha gente trabaje en el procesamiento del cacao para la exportación. Este tipo de actividades permitieron una mejor articulación de los sectores populares trabajadores (gremios) y permitió tener una voz muy fuerte dentro de la sociedad republicana. Algunos ejemplos son la Confederación Obrera del Guayas (COG) así también como la Sociedad Artística e Industrial de Pichincha (SAIP). [24]
El fortalecimiento de la hacienda cacaotera en la Costa, se encargó de producir dos actores sociales fundamentales para el desarrollo de los próximos gobiernos ecuatorianos. En primera instancia, los trabajadores de las haciendas que sostenían la base del latifundio, enganchados en deudas con los hacendados, quienes se convertirían en la base y la fuerza de la Revolución Liberal: los montoneros liderados por Eloy Alfaro. Por el otro lado, una clase terrateniente ligada a la exportación y el auge cacaotero particularmente manejando su producción, pero creando otro grupo que manejaría la parte financiera comercial relacionada a la importación y exportación: los banqueros. La Revolución Liberal se convirtió en un proceso donde varios grupos de la sociedad, convergieron con los grupos medios y a su vez, con los sectores populares urbanos y rurales en busca del establecimiento de un gobierno que permita implantar una soberanía popular. [25]
El resultado de la Revolución Liberal trajo consigo cambios sociales muy importantes para el desarrollo del país. La importancia y relevancia del papel de la educación laica, teniendo a los maestros como uno de los principales protagonistas del cambio social. Adicional, los abusos hacia la población indígena encontraron un límite con acciones como la supresión de algunos tipos de concertaje y tributos, frenando el abuso de los dueños y las autoridades. Pero sobretodo, permitió que la mujer se involucre en actividades del estado, particularmente en el sector de las operaciones telefónicas, sumado a un crecimiento poblacional particularmente en la expansión de los barrios populares. [26]
En los años subsiguientes, las pugnas por el poder seguirán siendo representadas por la burguesía costeña, la creciente clase bancaria y los grupos conservadores serranos. Los cambios sociales y económicos serían un resultado de los diferentes grupos de poder que pudieron acceder a controlar al país, pero se destaca mucho el sector obrero en particular, debido a su fortalecimiento con el aparecimiento de la corriente ideológica socialista, inspirada por el triunfo de la Revolución Rusa.[27] A su vez, se viven nuevamente levantamientos por parte de los montoneros (conformada por campesinos y un significativo grupos de latifundistas costeños) particularmente en las provincias de Manabí y Esmeraldas, pero años después se les unirían también grupos de campesinos de la Sierra.[28] Sin embargo, para los años 1920-1940, durante la recesión económica mundial, los grupos sociales trabajadores de artesanos tuvieron un alto protagonismo social con la fundación de la Federación Textil del Ecuadores en 1934 y para mediados de 1944, nace la Confederación de Trabajadores del Ecuador (CTE). [29]
A partir de los años sesenta en adelante, los sectores sociales se fueron articulando de una manera más formal. El sector de la construcción fue uno de los primeros en fortalecerse junto al creciente sector inmobiliario, principalmente por el auge de las inversiones de las empresas de los sectores productivos y el constante crecimiento del sector de la comunicación. Adicionalmente, aparecieron las primeras cámaras de la producción, de la mano de la expansión del comercio y la actividad privada. Pero sobretodo, fue el momento protagónico de la organización popular, primero con la creación en 1962 de la Central Ecuatoriana de Organizaciones Sindicales Libres (CEOSL) fomentando la importancia de una conjunción sindical moderna, defendiendo los ideales de la contratación colectiva y la educación gremial. [30]
Por otro lado, nace también la Unión General de Trabajadores del Ecuador (UGTE), pero sobretodo la CTE, CEOSL y la Confederación Ecuatoriana de Obreros Católicos (CEDOC) decidieron articularse como un solo grupo: Frente Unitario de los Trabajadores (FUT). En la Sierra nace la Ecuarunari, y a la par los grupos evangélicos indígenas crean la FEINE, en la región amazónica se crea la Confederación de Nacionalidades Indígenas de la Amazonía Ecuatoriana (CONFENAIE) y para el año 1986, se establece la Confederación de Indígenas del Ecuador (CONAIE). Y por su puesto, durante esta época el rol de los estudiantes universitarios, influenciados mayoritariamente por los movimientos de izquierda, sobresale sobretodo durante los momentos de dictadura, en sus constantes choques frente a las fuerzas del orden. [31]
Entre los años 80 caminando hacia el nuevo milenio, el Frente Unitario de Trabajadores (FUT) protagonizó huelgas nacionales en contra de medidas de ajustes económicos (rebaja de subsidios a productos primarios, aumento de precios combustibles) y a su vez surgieron grupos ecologistas, algunos movimientos feministas. Un episodio muy significativo fue la conformación de organizaciones de campesinos, montubios y negros amparados bajo el surgimiento del proyecto nacional de la diversidad. En los años 90, la administración de Borja reconoció varios derechos indígenas (delimitación de territorios para algunos pueblos amazónicos) sin embargo eso no impidió el gran levantamiento indígena en el mes de junio de 1990, que para el año 95 consolida su fuerza política con la fundación del Movimiento Pachakutik. [32]
Entre mediados de 1995 y el año 2000, la situación política del país vive en un constante inestabilidad política social, particularmente cuando asume el poder Abdalá Bucaram y todos sus excesos (en particular los escándalos derivados de corrupción) ocasionaron que una conjunción entre sectores empresariales, laborales, grupos indígenas, se organicen en una movilización nacional para derrocarlo. En agosto de 1998, asume el poder Jamil Mahuad con medidas de ajuste económico para intentar frenar la inminente crisis que se avecinaba. Para el año 2000, protegiendo los intereses de los banqueros, decretó un feriado bancario y congelamiento de los depósitos de cientos de miles de personas, y optó por la dolarización del país sin previo aviso. Una vez más la gente se volcó a las calles, y las Fuerzas Armadas junto al movimiento indígena lo derrocaron del poder. [33]
Finalmente, las últimas revueltas sociales que tuvieron un éxito en cambiar un gobierno fueron las protagonizadas en contra de la presidencia de Lucio Gutiérrez, después de que en el 2004 conforme una alianza con el PRE, manipulando el manejo en la Corte Suprema para que pueda regresar al país Abdalá Bucaram. Algunas de estas medidas, generaron nuevamente una movilización nacional en rechazo a las actitudes del presidente, logrando su destitución el 20 de Abril del 2005. A partir del 2006 hasta el 2017, el gobierno de Rafael Correa tomó las riendas del país, aprobando una nueva constitución en el 2008, creando nuevas funciones para controlar el estado, promulgando muchos cambios relacionados con la matriz productiva del país (proyectos de interés nacional, nuevas casas de salud, concesiones mineras, control de medios de comunicación, entre otros). [34]
CONCLUSIÓN
Para concluir con este análisis, considero enfatizar que el desarrollo de los diferentes sectores populares ha venido avanzado y transformando la construcción social de nuestro país, hacia la protección de sus ideales y derechos. En el camino hacia la actualidad, la conjunción de varios sectores de nuestra sociedad fueron los protagonistas durante los derrocamientos de los gobiernos de Mahuad, Bucaram, Gutiérrez. Muchos sectores populares han manejado la imagen constante de lucha en búsqueda de reconocimiento, representación y participación activa en nuestra sociedad.
A su vez, el rol de los barrios más históricos de la ciudad de Quito en particular, siempre han mostrado su presencia en los momentos políticos-sociales más críticos de nuestra historia. Considero, que la evolución de los sectores populares desde los tiempos de la colonia, traen consigo casos exitosos y a su vez, también muchos momentos penosos cuando han sido reprimidos de formas brutales en ocasiones puntuales.
En particular, durante el auge del Gobierno de Rafael Correa, en donde a criterio muy personal, existieron los momentos de mayor fractura de muchos sectores populares específicos (por ejemplo el gremio de los maestros, un gran número del sector indígena, la banca privada) con el estado, como resultado de políticas sociales y económicas de un contenido social completamente inéditos. Y finalmente, de una forma muy concisa comentar acerca de lo ocurrido en Octubre del 2019, que si bien empezó como un levantamiento de carácter popular (sectorizado: indígenas, transportistas, entre otros, los barrios de Quito), se convirtió en un escenario perfecto para la infiltración de grupos violentos intentando generar un caos desmesurado, principalmente en la ciudad capital.
Los sectores populares mantendrán roles protagónicos en la historia del Ecuador, y su relevancia e importancia tendrá siempre un papel fundamental tanto para el apoyo hacia un gobierno adecuado, como así también en el momento en donde sea necesario un cambio radical empujado desde las bases de la sociedad. Sin embargo, la constante que ha perdurado durante todo este análisis es el regionalismo, el cual ha sido un punto fundamental para identificar el desarrollo social y también económico del país. Si lo relacionamos con los sectores populares, se puede demostrar los diferentes niveles de integración de actores durante los diferentes episodios, que solo en ocasiones particulares han logrado una conjunción nacional en busca de un cambio general para el Ecuador.
El medio de comunicación no se responsabiliza por las opiniones dadas en este artículo.
La Disputa
REFERENCIAS:
Ayala Mora, Enrique. “1. Ecuador a inicios de la República”. En Manual de Historia del Ecuador, Vol II, Época Republicana, Tercera Ed., 13–29. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2015.
———. “10. Ecuador desde los sesenta”. En Manual de Historia del Ecuador, Vol II, Época Republicana, Tercera Ed., 137–55. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2015.
———. “12. Del Auge a la Crisis”. En Manual de Historia del Ecuador, Vol II, Época Republicana, Tercera Ed., 164–72. Quito: Corporación Editora Nacional / Universidad Andina Simón Bolívar, 2015.
———. “13. Los últimos años”. En Manual de Historia del Ecuador, Vol II, Época Republicana, Tercera Ed., 174–78. Quito: Corporación Editora Nacional / Universidad Andina Simón Bolívar, 2015.
———. “5. Ecuador a inicios del Siglo XX”. En Manual de Historia del Ecuador, Vol II, Época Republicana, Tercera Ed., 75–87. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2015.
———. “7. El predominio plutocrático”. En Manual de Historia del Ecuador, Vol II, Época Republicana, Tercera Ed., 98–104. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2015.
———. “8. Crisis, inestabilidad e irrupción de las masas”. En Manual de Historia del Ecuador, Vol II, Época Republicana, Tercera Ed., 105–23. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2015.
———. “Comentarios sobre la Historia del Ecuador durante sus clases para la Academia Diplomática”. Quito, 2020.
Bustos Lozano, Guillermo. “10. Tercer Período: Redifinición del Orden Colonial”. En Manual de Historia del Ecuador, Vol I, De la Época Aborigen y Colonial, a la Independencia, editado por Enrique Ayala Mora, Segunda Ed., 106–32. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2015.
Chiriboga, Manuel. “Las fuerzas del poder en el período de la Independencia”. En Nueva Historia del Ecuador, Vol 6, editado por Enrique Ayala Mora, 263–206. Quito: Corporación Editora Nacional, 1983.
Landázuri Camacho, Carlos. “12. La Independencia”. En Manual de Historia del Ecuador, Vol I, De la Época Aborigen y Colonial, a la Independencia, editado por Enrique Ayala Mora, Segunda Ed., 143–57. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2015.
———. “De las Guerras Civiles a la Insurrección de Las Alcabalas (1537-1593)”. En Nueva Historia del Ecuador, 3:165–210. Corporación Editora Nacional, 1983.
Mills, Nick. “Economía y sociedad en el período de la independencia”. En Nueva Historia del Ecuador, Vol 6, 127–63. Quito: Corporación Editora Nacional, 1983.
Terán Najas, Rosemarie. “8. Primer período: implantación del orden colonial”. En Manual de Historia del Ecuador, Vol I, De la Época Aborigen y Colonial, a la Independencia, editado por Enrique Ayala Mora, Segunda Ed., 72–86. Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2015.
———. “Sinópsis histórica del siglo XVII”. En Nueva Historia del Ecuador, Vol 4, 284–85. Corporación Editora Nacional, 1983.
[1] Carlos Landázuri Camacho, “De las Guerras Civiles a la Insurrección de Las Alcabalas (1537-1593)”, en Nueva Historia del Ecuador, vol. 3 (Corporación Editora Nacional, 1983), p. 165.
[2] Landázuri Camacho., p. 179-200.
[3] Rosemarie Terán Najas, “8. Primer período: implantación del orden colonial”, en Manual de Historia del Ecuador, Vol I, De la Época Aborigen y Colonial, a la Independencia, Segunda Ed (Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2015), p. 72.
[4] Terán Najas., p. 74.
[5] Terán Najas., p. 76.
[6] Terán Najas., p. 78.
[7] Terán Najas., p. 79.
[8] Terán Najas., p. 83.
[9] Enrique Ayala Mora, “Conversatorio sobre la Historia del Ecuador” (Quito, 2020).
[10] Terán Najas., p. 85.
[11] Terán Najas., p. 85.
[12] Terán Najas., p. 85.
[13] Nick Mills, “Economía y sociedad en el período de la independencia”, en Nueva Historia del Ecuador, Vol 6 (Quito: Corporación Editora Nacional, 1983), 140.
[14] Rosemarie Terán Najas, “Sinópsis histórica del siglo XVII”, en Nueva Historia del Ecuador, Vol 4 (Corporación Editora Nacional, 1983), 284–85.
[15] Terán Najas., p. 284-285.
[16] Guillermo Bustos Lozano, “10. Tercer Período: Redifinición del Orden Colonial”, en Manual de Historia del Ecuador, Vol I, De la Época Aborigen y Colonial, a la Independencia, Segunda Ed (Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2015), p. 123-124.
[17] Bustos Lozano., p 124-125.
[18] Carlos Landázuri Camacho, “12. La Independencia”, en Manual de Historia del Ecuador, Vol I, De la Época Aborigen y Colonial, a la Independencia (Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2015), p. 149.
[19] Manuel Chiriboga, “Las fuerzas del poder en el período de la Independencia”, en Nueva Historia del Ecuador, Vol 6, ed. Enrique Ayala Mora (Quito: Corporación Editora Nacional, 1983), 276.
[20] Landázuri Camacho, “12. La Independencia”., p. 149-150.
[21] Ayala Mora, “Comentarios sobre la Historia del Ecuador durante sus clases para la Academia Diplomática”., 2020.
[22] Enrique Ayala Mora, “1. Ecuador a inicios de la República”, en Manual de Historia del Ecuador, Vol II, Época Republicana, Tercera Ed (Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2015), p. 25.
[23] Ayala Mora., p. 30.
[24] Enrique Ayala Mora, “5. Ecuador a inicios del Siglo XX”, en Manual de Historia del Ecuador, Vol II, Época Republicana, Tercera Ed (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2015), p. 81.
[25] Ayala Mora., p. 78, p. 82-83.
[26] Ayala Mora., p. 87-88.
[27] Enrique Ayala Mora, “7. El predominio plutocrático”, en Manual de Historia del Ecuador, Vol II, Época Republicana, Tercera Ed (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2015), 98–101.
[28] Ayala Mora, 100.
[29] Enrique Ayala Mora, “8. Crisis, inestabilidad e irrupción de las masas”, en Manual de Historia del Ecuador, Vol II, Época Republicana, Tercera Ed (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2015), p. 109–110.
[30] Enrique Ayala Mora, “10. Ecuador desde los sesenta”, en Manual de Historia del Ecuador, Vol II, Época Republicana, Tercera Ed (Quito: Universidad Andina Simón Bolívar, Corporación Editora Nacional, 2015), p. 149-150.
[31] Ayala Mora., p. 150-151.
[32] Enrique Ayala Mora, “12. Del Auge a la Crisis”, en Manual de Historia del Ecuador, Vol II, Época Republicana, Tercera Ed (Quito: Corporación Editora Nacional / Universidad Andina Simón Bolívar, 2015), 166–70.
[33] Ayala Mora, 172–73.
[34] Enrique Ayala Mora, “13. Los últimos años”, en Manual de Historia del Ecuador, Vol II, Época Republicana, Tercera Ed (Quito: Corporación Editora Nacional / Universidad Andina Simón Bolívar, 2015), 177–79.