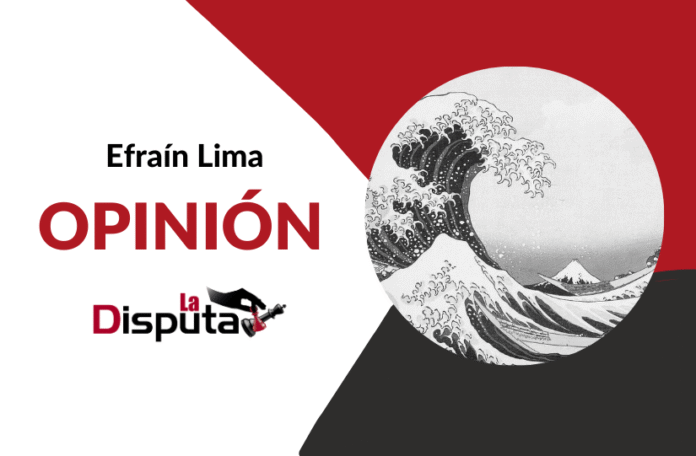Las mujeres representan un número importante de la población mundial, a pesar de ello, parece imposible priorizar sus peticiones en las agendas de los Gobiernos nacionales y locales.
En Ecuador, según cifras del Instituto Ecuatoriano de Cifras (INEC), las mujeres representan un 50.5% del total de habitantes en territorio nacional, también son parte importante de la fuerza económica del país, y han luchado por años para hacerse un espacio en la esfera política, para hacer eco de las diversas situaciones que aquejan a la sociedad y en ese camino, encontrar soluciones.
Si bien se trata de generar propuestas clave para solventar las problemáticas que se presentan en el país, también denota una lucha por el acceso de las mujeres a espacios de poder y toma de decisiones.
Hablemos de paridad
El principio de paridad tiene por finalidad garantizar la igualdad de participación de hombres y mujeres en el acceso a puestos de representación política, la presión de organizaciones de mujeres en el mundo fue vital para conseguir este avance en el reconocimiento de nuestros derechos.
Es así que, los estados han implementado leyes y normativas relacionadas con las “cuotas” de género, como parte de una estrategia que busca equiparar la representatividad de mujeres y hombres en la política, además, existen varios instrumentos internacionales que apuntan hacia este objetivo específico.
Pero no se trata de un pedido reciente, la convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer firmada el 3 de septiembre de 1981 en su artículo 7 expresa: “Los estados partes tomarán todas las medidas apropiadas para eliminar la discriminación contra la mujer en la vida política y pública del país y, en particular, garantizarán a las mujeres, en igualdad de condiciones con los hombres.”
Su consolidación, al menos en lo referente a América Latina, fue posible por el Consenso de Quito en 2007; y el Consenso de Brasilia en 2010, como base para la construcción de sociedades más democráticas e igualitarias.
En el caso de nuestro país, el principio de paridad se encuentra estipulado tanto en la Constitución de la República, como en la Ley Orgánica Electoral.
Aunque las “cuotas” por sí solas no garantizan la participación política femenina, pues se enfrentan a varios obstáculos como la falta de compromiso estatal, escasez de espacios de formación política dirigido a lideresas, factores socioculturales, violencia política, entre otros.
No obstante, el principio de paridad, o más bien, su aplicación en los últimos procesos electorales ha permitido que la presencia de las mujeres en la política ecuatoriana avance en el sentido correcto, hasta consolidar su participación como candidatas, representantes electas y funcionarias públicas en posiciones de poder.
Cifras sobre representación de las mujeres
A nivel mundial la presencia de mujeres en la política ha significado un importante paso para consolidar sociedades más equitativas, que las reconozcan como profesionales preparadas para afrontar situaciones complejas con absoluto compromiso y tomar decisiones para el beneficio de sus naciones.
Según la publicación de la Unión Interparlamentaria: Women in Parliament, en 2022 se llevaron a cabo elecciones en 47 países, resultando elegidas un promedio de 25,8% de mujeres que supone un incremento de 2,3 puntos porcentuales en comparación con las elecciones anteriores.
Entre los datos más importantes respecto a América Latina, se destaca como un avance las elecciones en Colombia, mientras que Brasil registra una de las votaciones más bajas sobre la representación de mujeres. De la misma manera, 6 países lograron la paridad en sus parlamentos: Cuba, México, Nueva Zelanda, Nicaragua, Ruanda y Emiratos Árabes, sumando otro país a la lista, en relación a 2021.
En Ecuador, el avance ha sido paulatino, actualmente el artículo 99 del Código de la Democracia establece un 50% de participación de mujeres y hombres en todas las dignidades.
A pesar de ello, un informe presentado por el Consejo Nacional Electoral y el Consejo Nacional para la Igualdad de Género en 2021, demuestra que las cifras, si bien están cerca de equilibrar la balanza, aún presentan una pequeña variación entre cada proceso.
Así, en las elecciones generales (presidente/a, vicepresidente/a, asambleístas, parlamentarios andinos) de 2009 hubo una participación del 47,1% de mujeres; en 2013 fue de 46,4%; y en 2017 fue del 46,3%.
En las elecciones seccionales (alcaldías, prefecturas, concejales, vocales) en 2009 se registró una participación del 42,6%; 2013 un 42,1%; y 2017 con un 42,9%.
Este estudio también evidencia que entre 2009 y 2017 solo tres mujeres se han presentado como candidatas a la Presidencia de la República y 8 han sido candidatas a la Vicepresidencia.
En el proceso electoral de 2021 se presentaron 16 binomios, solo uno estaba encabezado por una mujer; y apenas 9 cumplían con el principio de paridad. Durante las elecciones anticipadas de 2023, se presentaron 8 binomios para la presidencia y vicepresidencia, con solo una candidata a la presidencia, mientras los demás tienen como candidato principal a un hombre.
Para tener una idea general, en lo referente a la Asamblea Nacional, se inscribieron 372 mujeres a las candidaturas de asambleístas provinciales de un total de 772 es decir el 48.18%; y, 65 mujeres para asambleístas nacionales de un total de 134 que corresponde al 48.5%, estos datos, corresponden a candidaturas principales y reflejan un avance importante en este ámbito.
Pero en la práctica, la realidad pinta algo diferente, para legislar y fiscalizar, el poder legislativo se conformará por 137 asambleístas para el período 2023 – 2025, dividido en 15 asambleístas nacionales, 116 provinciales y 6 representantes de personas migrantes.
Del total de asambleístas elegidos, 60 curules serán ocupados por mujeres, es decir, el 44%, cerca de la meta, pero aun por debajo de las cifras que esperábamos se cristalicen luego del sinnúmero de espacios que se han abierto para fortalecer la participación política femenina en el país.
Desafíos
La representatividad de las mujeres en la política no es una casualidad, se ha desarrollado por una suma de esfuerzos generados desde sociedad civil, movimientos de mujeres, y lideresas, que buscan igualdad de oportunidades.
Otro desafío se relaciona con el compromiso de los partidos políticos, pues según el Índice de Paridad Política (IPP) en Ecuador 2022 publicado por ONU Mujeres y PNUD, se ubica en un 20% el porcentaje de partidos políticos con unidades de la mujer /igualdad; y en apenas un 40% su compromiso con los principios de igualdad de género o discriminación por sexo.
Adicionalmente, se deben crear mecanismos sostenidos para la implementación adecuada de la paridad en los diversos niveles de Gobierno, que no se diluyan con los cambios de mando, y más bien, se propenda su fortalecimiento con miras a incrementar la participación de mujeres en las esferas políticas.
Finalmente, aunque el principio de paridad está incluido en la normativa ecuatoriana, se podrían reforzar las Leyes actuales para actuar en caso de incumplimientos.
Referencias:
Albaine, L. (2015). Obstáculos y desafíos de la paridad de género. Violencia política, sistema electoral e interculturalidad. Íconos – Revista De Ciencias Sociales, 19(52), 145–162. https://doi.org/10.17141/iconos.52.2015.1675
Consejo Nacional Electoral (CNE); Consejo Nacional para la Igualdad de Género (CNIG). (2020). Participación de las Mujeres en la Política.
Constitución de la República de Ecuador. (2008).
Convención sobre la Eliminación de todas las formas de Discriminación contra la Mujer. (1981).https://www.ohchr.org/es/instruments-mechanisms/instruments/convention-elimination-all-forms-discrimination-against-women
Ley Orgánica Electoral, Código de la Democracia. (2009).
ONU Mujeres, PNUD. (2022). Diagnóstico Nacional, Desafíos de la Democracia Paritaria en Ecuador. Índice de Paridad Política (IPP) en Ecuador 2022. https://www.undp.org/sites/g/files/zskgke326/files/2023-06/ipp_resumen_final.pdf
Unión Interparlamentaria (UIP). (2023). Las mujeres en el parlamento en 2022. ISSN 1993-5196.
Nota aclaratoria: este artículo no promueve un lenguaje sexista y está de acuerdo con el uso del lenguaje inclusivo. Pero no utiliza los pronombres el/la los/las o les, para evitar posibles confusiones.
La Disputa, visita nuestras redes sociales:
Facebook
Instagram
Encuentra otros artículos del autor: Gabriela Vivanco
El medio de comunicación no se responsabiliza por las opiniones dadas en este artículo.