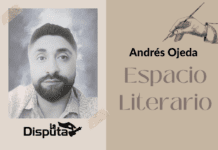casa, casa, casa, casa, casa
El metro calienta su motor en el decurso de la alborada; el conjunto de fierros y aceite hirviendo empieza a producir las primeras dosis de miasma en el aire y yo desde mi habitación, estiro cada brazo hacia un costado, anticipándome a la sacudida que en instantes pronunciará el reloj. Es un viaje largo y más vale que mis zancas no desfallezcan a medio camino. Pasa la primera hora y para entonces, el apremio por llegar a tiempo a mi destino disuade cualquier atisbo de incomodidad.
Empiezo a inquietarme y los segundos parecen premeditar su pronta arremetida hacia los minutos. Una vez que admito mi incapacidad para cumplir con exactitud lo prometido, hago una llamada a quien sabía malvada y entre reclamos y quejas solo me quedo con el repique de su ausencia del otro lado de la línea. “Estoy muerto”- me digo con infausta certeza.
Una vez que arribo a la estación, distiendo mis piernas y me apresto a escalar la pronunciada cuesta. Jadeando, pero con visible sosiego, toco el timbre y del otro lado me recibe un previsible reproche al que mi cansancio no puede desatender. Ni mis mejores requiebros ni ternezas pueden socavar su inmutable disgusto. De nuevo, estoy muerto. En sazón, una figura algo más amigable acude en mi auxilio y efluvios de simpatía y familiaridad se esparcen por el lugar. En medio de esta aparente calma, una extraña sensación dentro de mi cabeza empieza a aguijonearme, recelo del extraño indicio, pero aún es muy pronto para que este necio sepa en que siniestra añagaza ha caído.
Quienes se habían convertido en una reprimenda a mi aséptica existencia, no resultaron ser más que un espejismo, una cruel entelequia con la que la vida decidió jugar conmigo. Entre paramentos y tabiques presencié llantos desconsolados y carcajadas desbordadas que me llevaban al borde de la huida, sin que esta fuese capaz de emerger para sacarme de aquel infierno. Sonrisas apócrifas, afectadas muestras de amor y la demencia que en las mentes de todos fraguaba una malsana distorsión, todos claros indicativos a los que el marasmo de mi voluntad no prestaba atención.
En la casa del sur eres libre de llorar hasta que tu piel se apergamine y tus ojos se marchiten. Poco importan los motivos; el histrionismo y la sensiblería han tomado posesión de tus sentidos. Quizá hoy no te enfrentes a Narciso, pero esa fugaz quietud solo barrunta la próxima hondonada de disculpas con las que tendrás que imprecar indulgencia por tu irredenta insensatez. Has osado ingresar en el salón meridional, esperando sortear un minuto más de tu insoportable compañía para trabar un amor virtuoso con un auténtico esperpento. Te arrebujas con la fría mortaja de tu óbito sin sospechar que aquella mujer, con un voraz apetito de vida, se convertirá en tu primera muerte. Atestiguas las visibles huellas de los embates de la parca. La reconvención y la culpa han anidado en tu mente; no eres ya capaz de verte sino bajo el lente de las acusaciones. Esta, querido lector, es mi primera muerte.
Pero todo está marcado bajo la impronta del eterno retorno y si hoy has encontrado el primer término de tu cuitada conciencia, mañana depondrás el llanto y de la crisálida en la que se mezclan tus peores angustias, nacerá una existencia elevada, con la frente enhiesta y el desencanto al cinto, cargado y listo para vaciar toda la recamará en el próximo adefesio que se atreva a esquilmar tu natural inocencia.
Entiendo que todos, en sentido estricto, somos detestables. Amarse así, aceptando lo despreciables que podemos llegar a ser, no es un cometido que todos estén dispuestos a emprender, sin embargo, es preferible encauzar cuanta virtud se contenga en nuestras vidas para coronar la cúspide de la autoaceptación, en lugar de cultivar ilusiones en tierra infértil.
No importa cuánto nos curemos en salud, una vez que la muerte ha posado su impasible mirada sobre alguno de nosotros, más vale que tengamos la suficiente entereza para superar cada uno de los vericuetos con los que se pretende echarnos al vacío. Cuando todo finalice y un día la desolación no esté más, la bonhomía con la que antes cándidamente nos mezclábamos entre perversos e infidentes, se desvanecerá y un irrefrenable deseo de soledad nos conducirá al más apacible aislamiento.
¿Lo he descrito de modo que sea incómodo de leer? No es mi intención, pero si alguien se ha perdido en algún punto dentro de mis patéticos lamentos de egotismo, que sepa que mi misión es solo apercibir sobre la auténtica maldad con la que a diario estrechamos lazos. Quisiera creer en la amistad de la que Aristóteles hablaba, del Dios en el que Spinoza creía, y del amor en el que yo confiaba, pero todo ello murió junto conmigo y ahora no son más que un torrente de ideas mundanas con las que se perpetró mi paulatino deceso y mi actual nacimiento en el perpetuo ciclo de la muerte y la vida.
El medio de comunicación no se responsabiliza por las opiniones dadas en este artículo.