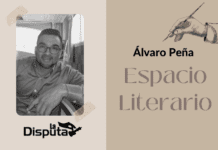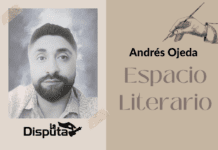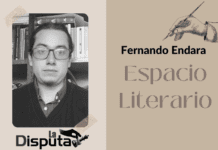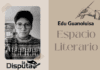Antropólogo, comunicador social, lector empedernido, diablo de Píllaro. Realizó investigaciones en fiestas populares, teatro, literatura ecuatoriana, violencia de género y música andina.
Reseña de la Obra: La Isla de Robinsón- Arturo Uslar Pietri
“La Isla de Robinsón”, aquella ínsula en donde quedó cautivo el Crusoe de Defoe, se asemeja en algo a la soledad interior, a esa enorme amargura de saberse aislado, incomunicado, incomprendido. “La Isla de Robinsón” es un espacio inaccesible e intransitable, es el abismo interior de cada persona con sus cavilaciones, miedos y sueños; es un refugio, un escondite y un desierto; es aquel rincón del cerebro que nos permite crear un mundo interior.
Simón Rodríguez, expósito, escapaba a su islote de vez en cuando para reflexionar, retomar fuerzas o mejorar sus enseñanzas pedagógicas; lo hacía con voluntad, con el desprendimiento de quien carece de familia o de origen, con la certeza de ser pasajero y protagonista de una época agitada y de cambios, con la ambivalente ventaja de mudar de nombre y de historia cada tanto. Samuel Robinsón o Simón Rodríguez (1771-1854) es recordado como “el maestro de Simón Bolívar”; sin embargo, su huella en los movimientos independentistas y republicanos es muchísimo más profunda de lo que se imagina: trabajador honesto, patriota incansable, esmerado profesor, práctico, sencillo, humilde, entregado a la tarea interminable de formar ciudadanos, ejemplo e inspiración para las futuras generaciones de educadores.
Arturo Uslar Pietri rindió tributo a la inmensa figura del primer pedagogo de la América libre en el formato de una biografía novelada: “La Isla de Robinsón”, publicada en 1981, que nos descubre a un personaje histórico casi marginado, tanto ahora como en su tiempo, a través de los extraordinarios dones narrativos del escritor venezolano. Uslar Pietri ya le había dedicado a Simón Rodríguez un capítulo en la obra: “Letras y hombres de Venezuela” en 1948, acá, amplía su investigación hasta convertirla en una novela anecdótica sumamente estilizada por su exuberante, potente y desbordante lenguaje, con un ritmo musical de subidas y bajadas de tono, que nos permite advertir las diversas facetas de su biografiado mientras plantea una serie de proyectos educativos y de utopías para el futuro de las nacientes repúblicas que nunca terminan de cuajar, que se malogran, que fracasan, que devienen en nuestros países empobrecidos: es que casi siempre las utopías terminan en matanzas, guerras civiles y/o campos de concentración. “La Isla de Robinsón” es entonces, además de una biografía novela, la crónica del fracaso de una revolución independentista que hizo caso omiso a las necesarias reformas educativas, económicas y sociales; y se fragmentó para el beneficio de unos pocos y el prejuicio de las mayorías.
Arturo Uslar Pietri inició su periplo literario, narrativo y ensayístico a partir de 1930, participó en la política como diplomático y embajador de Venezuela ante la UNESCO, acuñó la expresión “Realismo Mágico” en 1948 para referirse a la nueva narrativa latinoamericana, produjo varias telerevistas; se destaca “Valores Humanos”, enfocada en la Historia y en la Artes, ganó el premio de periodismo hispanoamericano “Miguel de Cervantes” en 1973, obtuvo numerosos galardones y reconocimientos por su destacada trayectoria intelectual y literaria.
Para embarcarse en la escritura de “La Isla de Robinsón”, Arturo Uslar Pietri realizó un estudio exhaustivo previo, pues su interés fue sacar a la luz a un personaje olvidado en el Siglo XIX, cuya vida fue un sinsabor, una infortuna hasta después de la muerte. Así nos presenta a Simón Rodríguez, padeciendo desde la infancia: expósito, sin padres, adoptado por el cura Carreño. Un niño que terminaría por convertirse en un inteligentísimo maestro y sociólogo: un hombre extravagante, utópico, poco compatible con la realidad, que fracasó en cada uno de sus planes; pero que tuvo más claro que nadie el norte del proyecto independentista. Primero la Educación, después la Educación, al final la Educación. No se involucró en guerras fratricidas ni aspavientos políticos; buscó la igualdad, la fraternidad y la justicia de manera práctica: adoptó, crio y enseñó a generaciones de niños y jóvenes, sin mirar su condición económica o social, propuso un sistema de educación pública y gratuita que permitía formar a los infantes en la luz republicana. “Para forjar república se necesitan republicanos, solo una escuela republicana puede hacerlo”. La sociedad y la escuela están unidas, una escuela tradicional perpetúa una sociedad tradicional.
“La Isla de Robinsón” enlaza a través de una biografía novelada: un retrato de época, una novela de aprendizaje y un libro de viajes. Los personajes transitan por la Europa postrevolucionaria de las guerras napoleónicas, desde París hasta San Petersburgo, pasando por Madrid, Roma, Viena, Ámsterdam y Milán; y por diversas regiones de la América recién emancipada: Caracas, Bogotá, Quima, Lima, Arequipa, Guayaquil, Latacunga, Santiago, Valparaíso; ciudades cubiertas por un velo de decepción y esperanza, carcomidas por sus guerras intestinas y sus caudillos. La sociedad se describe confundida, convulsa, confusa, confabulada, fragmentada, dividida, desordenada, ambivalente, en el ocaso exacto del antiguo régimen y el nacimiento de uno nuevo. En ese sentido, la novela nos recuerda a “Las Lanzas Coloradas” del mismo autor y a la “Relación de un Veterano de Independencia” del ecuatoriano Carlos Rodolfo Tobar; pero resuena, con un eco más hondo con “El siglo de las luces” de Alejo Carpentier, por sus viajes trasatlánticos ausentes en las Lanzas o en la Relación.
“La Isla de Robinsón” es, además, una novela perspectivista en donde el tiempo, el espacio, los narradores, las conversaciones y los puntos de vista saltan de un sitio a otro, del futuro al pasado, de la montaña al mar, de la vejez a la juventud. La novela se construye con numerosos diálogos fehacientes debido a la cantidad impresionante de referencias reales, exactas y rigurosas, sostenidas en una amplía utilización de fuentes documentales directas como cartas, noticias, escritos de la época, periódicos, entre otros.
“La Isla de Robinsón” es también la crónica del naufragio del proyecto ilustrado independentista americano, el sueño/pesadilla de los Simones. Bolívar fue enviado a vivir con Rodríguez porque su tutor Carlos Palacio y Blanco no podía atenderlo. Era 1795, el discípulo estaba por cumplir 12 años, el maestro tenía 25, ejercía su vocación en la “Escuela de lectura y escritura para niños”. A pesar de las negativas y las tretas iniciales del jovenzuelo, que intentó escapar de su custodia, los Simones entablaron una estrecha relación de amistad fraterna: Rodríguez se convirtió en consejero, ejemplo y mentor del futuro “libertador”.
Los Simones se volvieron a reunir en París en 1804, Robinsón tenía 34 años, Bolívar 21, estaba abatido por la reciente muerte de su esposa madrileña María Teresa Josefa Antonia Joaquina Rodríguez del Toro y Alaiza. Samuel hizo aspaviento a su soledad en la compañía del jovenzuelo, compartiendo reflexiones, ideas y utopías sobre los repentinos y trascendentales cambios del mundo; Bolívar por su parte, se dejó contagiar, encausó su dolor y energía en trasladar estos cambios a su natal aldea: su América Española. En 1805 entablaron un viaje por Italia, observaron a Napoleón coronarse rey, acudieron al Monte Sacro en Roma, en donde un conmovido Bolívar pronunció su famoso juramento, comprometiéndose en liberar a América.
En 1806, el futuro libertador regresó a Venezuela para empezar la beligerancia; el mentor vivió en diversos sitios de Europa, siempre atento, esperando el momento oportuno de regresar a Caracas para poner en práctica sus reformas pedagógicas republicanas, sus proyectos educativos que, (en teoría) encausarían la igualdad, la fraternidad y la justicia de los nuevos países, con mejores resultados que la bayoneta y el arcabuz.
El regreso se produjo finalmente en 1823. Simón Rodríguez entabló un verdadero periplo para dar con el libertador. Bolívar, para sorpresa de su séquito militar de perdices, se mostró amable, respetuoso, cariñoso, obediente con su mentor, le encargó la educación de los niños y jóvenes de las nuevas repúblicas, le concedió nombramientos, le otorgó recursos, le imploró poner en marcha la ansiada reforma educativa.
La perspectiva innovadora de Rodríguez molestó a unos pocos y confundió a la mayoría: educó infantes de diversa condición social, sin distinguir entre el aristócrata o el mendigo, entre el criollo o el negro, entre el mulato o el indio, impidió el ingreso a los chicos mayores, puesto que ya estaban perdidos; enseñó ideas y oficios, formó el carácter, les dio el impulso necesario para ganarse la vida como honrados ciudadanos; ya no siervos, ni súbditos, ni esclavos. Sin embargo, sus intentos se frustraron una y otra vez debido a la incongruencia de sus métodos con la realidad. Cuando Rodríguez se empeñó en buscar la igualdad, la fraternidad y la justicia; la mayoría de los funcionarios, patriotas, republicanos y grandes hombres se concentraron en dividir territorios, esclavos, mujeres, bienes y demás prendas de guerra, trazaron líneas imaginarias, copiaron consignas casi ajenas, redactaron documentos que en el nombre del pueblo los perpetuaba en el poder, se revistieron de títulos y escarapelas: se convirtieron en presidentes, generales, ministros. Naturalmente un hombre como Robinsón, interesado en la reconstrucción educativa, social y política, sin ambiciones ni intrigas, fue derrotado por la ambición y el caudillismo, fue visto como un loco, un hereje, un tipo con la cabeza repleta de disparates.
Sus escritos confirmaron la idea egoísta que las mayorías se hicieron de Rodríguez: “Escribir es pintar las ideas” sostenía, mientras llevaba a la imprenta sus enigmáticas obras: una “tipografía caprichosa y una ortografía insurgente”, en cada página varios tipos de letra, de todos los tamaños, con colores, frases sueltas conectadas por un solo verbo o sustantivo que se unía a diversos complementos mediante líneas y trazos, casi un sinsentido, únicamente inteligible para su autor. “Inventamos o erramos” escribió el maestro con urgencia, interpelando a sus contemporáneos a nuevas búsquedas y preguntas, los urgidos respondieron perpetuando las jerarquías: los antiguos vicios con nuevos nombres. Simón Rodríguez naufragó; pero Uslar Pietri acertó en mostrarnos la “crónica de un fracaso anunciado”, nos entregó una novela crítica que al mismo tiempo que rescata de las sombras a un personaje histórico admirable casi olvidado, cuestiona los procesos independentistas republicanos. Finalmente, “La Isla de Robinsón” es un trabajo novelístico, investigativo y estético que nos llama al desengaño: “Ya no me hago ilusiones sobre ningún gobierno, mientras más he vivido y visto cosas menos puedo hacérmelas. Tal vez usted se las hace todavía. Desengáñese, no hay en el mundo gobierno bueno”. Concuerdo, y ¿usted?
El medio de comunicación no se responsabiliza por las opiniones dadas en este artículo.