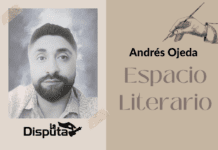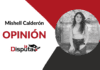Escritor aficionado.
Participante del taller de escritura y lectura a cargo de Abdón Ubidia.
Coordinador del Club de lectura Cuervx desde 2018.
Primer lugar del Concurso REMICCS, terminemos el cuento, con la obra La nostalgia de Pleysho Guntherdin, 2019.
Segundo lugar en el Concurso de poesía por la Naturaleza, con el poema Verónica, lluvia y tierra, 2012.
La variante Omega del virus había pasado por encima de las vacunas, que hasta hace meses habían servido para detener a las cepas tradicionales, pero que habían demostrado ser por completo inútiles frente a la nueva mutación.
Fue casi profético que los científicos la llamaran Omega. Después de ver los efectos devastadores que se registraban en todas partes del mundo. Parecía que no quedaría nadie más para renombrar a una nueva cepa, en el caso de que apareciera: esta sería la última.
Los primeros casos se registraron en algún lugar de Medio Oriente. Después de las Guerra Rusa que se había extendido hasta los países árabes, el mundo se precipitó por un peñasco de inequidades. La gente huía sin un norte claro, más preocupada por encontrar algo que comer que por recibir un tiro por la espalda o por una pandemia que hace mucho, había dejado de ser nueva. Fue entre las polutas columnas de desplazados que se gestó la variante Omega, con todo su poder de transmisión sin límites, con toda su malicia de mortalidad infinita.
Los países del epicentro quedaron deshabitados por completo en pocos meses y, en unos cuantos más, el nuevo virus se propagó por todos los rincones del planeta, dejando un reguero de cadáveres incontables tras su marcha voraz.
La histeria se desparramó como una represa desbordada que arrasa con todo a su paso. Un miedo profundo había germinado en el corazón de la humanidad y una ola de disturbios se expandió con la potencia de un tsunami hasta en los lugares más civilizados. Pero allí donde las fuerzas públicas habían fallado para contener el caos, llegó la variante Omega con su mortalidad imperante, completamente imparcial, un recurso que había sido distribuido para todos por igual, como no lo fue ninguno otro en la historia.
No era del todo cierto, claro. Por muy igualitaria que quisiera ser la labor del virus, siempre había algunos pocos afortunados que vaciaron sus cuentas bancarias, se abastecieron lo mejor que pudieron y escaparon hacia destinos secretos. En el otro lado estaban aquellos que no tenían nada que perder y que se exiliaron con lo puro puesto hacia montañas y bosques remotos.
Pero en los pueblos y ciudades comunes, el panorama era lúgubre: cuerpos por las calles y en las casas, una podredumbre material y espiritual. Una quietud que se había extendido como el ocaso de cada día, como una lluvia perpetua, triste y gris.
Con el paso del tiempo, el reino vegetal reclamó el dominio del territorio que desde hacía milenios se le había arrebatado, y en tan solo unos cuantos meses, los primeros árboles se salían de los límites del bosque, las hiedras crecían incontrolables, los jardines tan cuidados antes, ahora rebosaban de un verde salvaje. Luego de un tiempo, las plantas se habían atrevido a traspasar los espacios vedados por sus antiguos y desaparecidos amos: aquellas prisiones de concreto.
Desde la sala sucia pero bien iluminada de una casa de un solo piso, un diente de león –que ignoraba por completo cómo su milano pudo volar hasta tierras desconocidas y germinar ahí– se elevaba tímido, como queriendo evadir la realidad indiscutible, como renuente a adoptar esa nueva normalidad de vivir sin el miedo de ser arrancado de raíz, temor constante de una mala hierba.
A través del cristal enmarcado en cortinas polvorientas, veía arbustos ramificados, frondosos, rompiendo los cristales de las casas vecinas, y pinos que habían crecido mucho más en los últimos meses que en toda su antigua vida de podas regulares. Escuchaba un aire bullente del cantar de pájaros y un zumbido amarillo de abejas renacidas.
Dentro del cuarto de estar en ruinas, con el papel tapiz desprendiéndose lentamente de las paredes resquebrajadas, el diente de león había crecido sin cuidado alguno –como la mayoría de sus ancestros lo habían hecho siempre– y comprobó que el piso, que antes era de madera, ahora estaba cubierto por un mar verde de césped, tan denso que había borrado las huellas de los antiguos habitantes.
El cuero blanquecino de los sillones que se disponían frente al televisor se había cuarteado con el constante avanzar de la furia vegetal. El televisor se encontraba en frente, pegado a la pared. Y ahí, como un neófito espectador, se encontraba el diente de león, con sus hojas brillantes a la luz de las diez –aunque no hubiese un reloj que funcionase para marcar la hora–.
Bajo el suelo, las raíces de plantas que vivían allí desde antes de la variante Omega, le contaron las historias de humanos embelesados frente a esa caja oscura; de imágenes que se movían e hipnotizaban con su baile a las personas que se acomodaban en los sillones.
Pero ahora solo se proyectaba su reflejo, oscurecido por la pantalla opaca y sucia. Y el diente de león se preguntó si era eso lo que antes encandilaba a los humanos, el perderse en ese mundo inalcanzable más allá del cristal. Lo único que quedó claro es que podría darse a esa tarea infructuosa, a aquella contemplación impasible hasta desentrañar su significado oculto. Sin miedo de que un día venga un bípedo a arrancarlo de raíz o, peor aún, a colocarlo en una prisión de cerámica. “Alguien debería agradecerle a esa tal Omega, si es que alguien la ve”, pensó. “Yo seguiré contemplando la pantalla”.
La Disputa, visita nuestras redes sociales:
Encuentra otros artículos del autor: Edu Guanoluisa