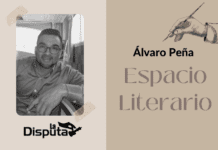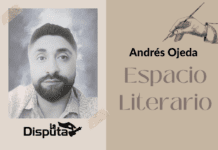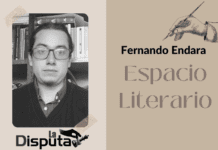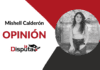Antropólogo, comunicador social, lector empedernido, diablo de Píllaro. Realizó investigaciones en fiestas populares, teatro, literatura ecuatoriana, violencia de género y música andina.
La mujer y el muñeco de Pierre Louÿs La mujer y el muñeco de Pierre Louÿs La mujer y el muñeco de Pierre Louÿs La mujer y el muñeco de Pierre Louÿs
La vida y la obra de Pierre Louÿs es fascinante: fue un autor polémico, maestro de la prosa y de la imaginación poética, escueto en sus publicaciones: 5 volúmenes en 12 años. Nacido en 1870 en Gante, Bélgica. Al poco tiempo se trasladó a París en donde residió por el resto de su vida, entre viajes frecuentes a Sevilla, Argelia, y El Cairo.
Pierre escribió sus primeros textos al abrigo del simbolismo y del parnasianismo, corrientes de la vanguardia decimonónica. Sus obras más conocidas, son quizá: “Las Canciones de Bilitis” (1894), colección de temas lésbicos y eróticos, presentada como una traducción de los versos de Bilitis, cortesana griega de la Isla de Lesbos, contemporánea de Safo; y, “Afrodita” (1896), novela que reconstruye la Alejandría Helenística con sus desenfrenos y refinamientos: un exceso literario calificado de inmoral, un hito que terminaría por convertirse en la obra más vendida de cualquier autor francés vivo de su tiempo.
El mismo año de la publicación de Afrodita, Pierre Louÿs escribió en Sevilla “La mujer y el muñeco” o “La mujer y el pelele”; aunque escrita y publicada en francés, se trata de una novela española de gran valor lírico y erótico que reinterpreta el mito de la “femme fatale”, que toma la moral antigua y la trae a la cultura popular.
Influida por “Carmen” de Prosper Mérimée, “La mujer y el pelele” describe el tópico del hombre que sucumbe ante la hermosura de una joven cruel e interesada, de intenciones ambiguas: un ente celestial/infernal, cuyos devotos pagan caras osadías para consumar su pasión; a la vez que desarrolla el estereotipo de la “femme fatale” o mujer fatal que, no dudará en utilizar sus encantos para conseguir sus objetivos, retardando lo máximo posible la entrega, el beso, el placer. Es más, que no se entregará a nadie, porque perderá su aura de persona inalcanzable, su estatus de oasis, de espejismo carnal que se aleja cuando se acercan sus perseguidores.
Las largas estancias de Pierre Louÿs en Sevilla le permitieron confabular un relato contemporáneo de costumbres, caracteres y paisajes españoles: “el autor conoce nuestro país (España) como un hombre que ha vivido largamente en él y ha sabido observar” (Blasco Ibáñez, 1924). La novela arranca con Andrés Stevenol, uno de nuestros protagonistas, perdido y cautivado por los carnavales Sevillanos, que alcanzan su cenit después del miércoles de ceniza, días de regocijo y de júbilo, los muchachos enmascarados se agrupan por todas partes, las muchachas morenas, las mocitas de comarca visten sus mejores y más coloridas prendas, caen papelillos como nieve, reina el griterío, el jolgorio, el bullicio.
Andrés queda cautivado por una visión femenina, la persigue, “quisiera amarla”, se encuentran; ella desaparece. Andrés retoma sus pasos hasta encontrar el caserón de su presa/ama/diosa, encuentra más preguntas que respuesta; pero halla un nombre: Concepción Pérez, Conchita, hermosa, voluptuosa, fatal. Andrés y el lector quedan prendados; por suerte, Don Mateo aparece para advertirnos, para evitarnos caer en vergüenza y humillación.
Don Mateo relata sus lances amorosos con Conchita, para evitar que, Andrés y el lector caigan en su telaraña: una narración dentro de otra, un recurso muy utilizado y estilizado en las novelas eróticas. Don Mateo conoció a la joven morenilla después de quedarse atascado en un viaje en locomotora: una nevada demoró el trayecto y permitió que la adolescente cantara cual jilguero; todos en el vagón sabían que la muchacha era Concha Pérez, que era alumna del convento San José de Ávila, que iba a reunirse con su madre y que no tenía novio. Tiempo después, Don Mateo la volvió a encontrar paupérrima en una decadente fábrica de cigarrillos, por lo que decidió ayudarla con una peseta, o ¿fue la joven la que se hizo ayudar a través de sus encantos? Don Mateo no puede escapar, comienza su drama de seducción, su captura, su amante quimérica, su castigo, pecado y tentación; un acertijo de la carne, el que debemos resolver los mortales.
A pesar de todos los intentos que hace Don Mateo por conseguir los favores sexuales de Conchita, la española le da largas promesas, no se deja poseer, pero tampoco abandonar. Conchita es una “mujer fatal”, un tópico que destila interpretaciones contrapuestas: por un lado, podría ser la mujer completa, que elige con absoluta libertad con qué hombre quiere estar, cuando y en qué condiciones; pero también podría ser una representación del odio del varón al género femenino, un estereotipo misógino que las condena, que las enlaza al demonio y a sus embustes.
“La mujer y el muñeco” recupera el mito de la “femme fatal” desde la edad antigua como una “sexual personae”, un recurso del erotismo bajo el cual se derrumban la ética y la religión, un ser que caería en lo inmoral, o que, siguiendo a Sade, sería una moral antigua, en donde se desatarían las fuerzas ctónicas de la naturaleza (Paglia, 1990). La naturaleza es caótica, incontrolable, rítmica, así son las fuerzas de la mujer; según Camille Paglia (1990).
La sociedad es una construcción masculina en un intento desesperado e inútil por vencer, por conquistar y poseer las fuerzas incalculables de la naturaleza/mujer, energías que lo sobrepasan y que le atemorizan. Energías que, desatadas, pueden convertirse en la “femme fatal”, que atrae, fascina y destruye: una transformación de la fealdad ctónica en belleza distante (Paglia, 1990).
Aunque Paglia (1990) se de bruces con las teorías de género que defienden a la mujer como una construcción social y no como un análogo de la naturaleza; su visión de la femme fatal asociada a la moral antigua, se relaciona con la poética/moral que Pierre Louÿs despliega en esta obra. Para José Luis Alvarado (2019), el mito de la mujer fatal es “un reverso actualizado del mito de Don Juan”, ambos son seductores, no tienen empatía, buscan la admiración, la rendición, la humillación de sus queridos. La diferencia está en que hombres y mujeres se conducen de distinta manera al momento de seducir o ser seducidos: en “Don Juan”, la mujer víctima desea ser amada; en “femme fatal”, el hombre quiere acostarse con su verdugo, buscando una posesión que lo llevará a sentirse prisionero; Pierre Louÿs supo dilucidar y describir esa sutil e importante diferencia (Alvarado, 2019).
Retomando a Paglia (1990): el desenfreno sexual no conduce a la libertad, conduce a la decadencia. Decadencia de la mujer que manipula a su antojo a sus queridos, que se ofrece pero no se deja poseer, que no admite ser amada, pero tampoco abandonada; y decadencia de unos pusilánimes dispuestos a rebajarse, una y otra vez, al llamado de la naturaleza (Paglia, 1990).
La influencia de “la mujer y el muñeco” en el imaginario artístico del Siglo XX es inmensa. En su momento, el libro contó con las ilustraciones de Paul-Émile Bécat. En el cine, el mito de la femme fatal alcanzó su esplendor a través de varias adaptaciones de la novela; en 1920, se rodó en Hollywood “The Woman and the Puppet” protagonizada por Geraldine Farrar; en 1929, la española Conchita Montenegro interpretó a la sevillana Conchita Pérez en la segunda adaptación de la novela; en 1935, el director Josef Von Sternberg filmó El Diablo era mujer (The Devil is a Woman), con guion adaptado por John Dos Passos y Marlene Dietrich en el papel de Conchita Pérez; en 1959 surgió la película inglesa “Juguete de una mujer”, protagonizada por una cuasi-adolescente Brigitte Bardot; en 1977 Buñel la adaptó como “ese oscuro objeto del deseo” con una nueva lectura insólita: el ansia de posesión se ubica como algo inexplicable, obsesivo (Alvarado, 2019).
Pierre Louÿs fue un autor elegante que definió y redefinió el erotismo del Siglo XX a través de sus textos: su visión de la mujer fatal, lejos de encapsular la misoginia del varón, dibuja una moral antigua, previa al cristianismo, cuando predominaba la violencia, la fuerza, la sangre, el exceso, la naturaleza; por eso Oscar Wilde le dedicó su obra de teatro Salomé, por retratar a una mujer libre que se complace en su crueldad. Leed a Pierre Louÿs con precaución, sus caminos desatan aquello inexplicable e inaudito: la sed, la humedad, la sonrisa vertical.
El medio de comunicación no se responsabiliza por las opiniones dadas en este artículo.